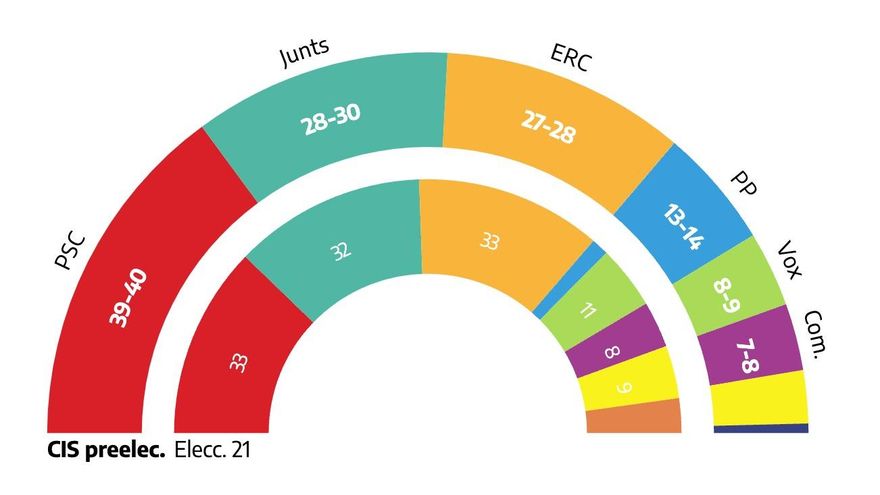Politizar la alimentación para acabar con el hambre

- Incluir la alimentación como un derecho en la Constitución y establecer un observatorio en su defensa representarían pasos en la dirección correcta
En España hay hambre. Evidentemente, no del tipo que estamos acostumbrados a ver en las imágenes que nos llegan de Sudán, Guatemala o India, pero sí del tipo que hace sonar las tripas muchas veces al año por no poder desayunar antes de ir al colegio. O no poder comprar carne de pollo, ternera o pescado tres veces por semana, el discutible indicador oficial de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea para determinar hogares en inseguridad alimentaria.
En España, un 3,2% de los hogares son tan pobres que no pueden permitirse alimentar correctamente a sus hijos. Son 589.000 hogares con niños que no desayunan suficiente o que comen la comida basura más barata que les transformará en obesos.
Estamos hablando de más de 3 millones de niños según diferentes fuentes no-gubernamentales y de instituciones europeas, porque en España no hay un indicador oficial de inseguridad alimentaria. Creemos que no lo necesitamos, y el Gobierno ignora regularmente los datos cuando Cáritas, Oxfam, UNICEF o el Sindic de Cataluña sacan sus informes. Ante esto, las políticas de austeridad del Gobierno y la UE prefieren recortar en almuerzos escolares de comida sana, fresca y local para poder salvar bancos en quiebra, autopistas privadas y empresas de fracking que no funcionan.
En el mundo también hay hambre, un aumento brutal de enfermedades no transmisibles (relacionadas con la dieta), un notable incremento en la ingesta de comida basura, un aberrante desperdicio alimentario y desiertos alimentarios donde solo se puede comprar comida basura e industrial.
Estos son algunos de los efectos más visibles del sistema alimentario convencional. Lo que es menos visible son el desempleo y el abandono de las zonas rurales, la urbanización descontrolada, la producción intensiva de carne y su efecto invernadero, la destrucción de bosques con alta biodiversidad para la producción de soja o aceite de palma, la privatización de las semillas y la transformación del acto de comer en un ritual solitario y aburrido que nos roba tiempo para otras cosas más importantes.
En la vida frenética del capitalismo contemporáneo, son los aclamados emprendedores 4.0 los que nos llevan la comida preparada a casa, pedida a través del Smartphone, sin necesidad de hacer la compra, inventar un plato o simplemente cocinar. Una serie de TV, una pizza o un libro. Todo se trata como pura mercancía, distribuida por una logística perfeccionada para la venta por internet y, cada vez más, controlada por las mismas compañías.
Por lo tanto, sería un error hablar solamente de hambre, malnutrición y de los problemas de los consumidores sin vincularlo con el discurso de justicia, derechos y dignidad. Por cierto, en España, y en los otros estados de la UE, comer no es todavía un derecho, tal y como defiende la FAO y ha vuelto a pedir de manera explícita el Papa Francisco. La inclusión de este derecho en la reforma constitucional y la institución de un observatorio sobre su defensa, protección y promoción representarían pasos en la dirección correcta hacia un sistema de cobertura alimentaria universal.
No obstante, lo que producimos y consumimos no tiene que ver solamente con comer o no comer, con la obesidad y el hambre ¿Podemos considerar justo y digno que los pobres que no pueden acceder a suficiente comida en el mercado sean alimentados con el desperdicio que genera nuestro sistema alimentario industrial?
¿Debemos conformarnos con un sistema donde la producción industrializada y las largas cadenas globales llevan comida estandarizada alrededor del mundo, sin considerar los impactos en términos de biodiversidad, impacto climático, condiciones de trabajo o bajos precios a los productores?
Repensar el paradigma para garantizar el acceso
Necesitamos repensar el paradigma que sostiene las políticas y las leyes del sistema alimentario y qué utilidades y bienes colectivos debería generar el sistema alimentario que queremos. Las políticas públicas, a nivel micro, meso y macro, se podrían repensar con otros objetivos e incentivos, partiendo de la idea que el sistema alimentario no debe solamente producir comida al precio más barato, para vender la mayor cantidad y desperdiciar cualquier cantidad en aras de la maximización del beneficio.
Los sistemas alimentarios desarrollan múltiples funciones económicas, sociales, medioambientales y culturales, tanto a nivel personal como colectivo, y generan diversidad, trabajo, comunidad, cultura, identidad y, en muchos casos, pasión. Todo eso no tiene precio, y no puede comercializarse, por mucho que pongan valores ficticios a los denominados servicios ambientales o ecosistémicos.
De entrada, podríamos pensar en un sistema que garantice a través de diversas políticas nacionales, leyes autonómicas y disposiciones municipales que todo el mundo tenga acceso a suficiente comida cada día. Un sistema de Cobertura Alimentaria Universal que esté articulado en torno al territorio, el desarrollo local y los limites ecológicos.
Este sistema puede implementarse a través de diversos marcos institucionales, con un abanico de acciones que irían desde programas de almuerzos escolares garantizados en todas las escuelas, hasta el empleo directo de agricultores por parte de hospitales, cuarteles o ayuntamientos. Igual que hay jueces, celadores, conductores y arquitectos que trabajan para el Estado, también puede haber granjeros y pastores que produzcan comida para determinadas instituciones.
La formación de partenariados público-comunitarios (con los comunes y autoridades locales) sería otra forma de colaborar en la gobernanza policéntrica del nuevo sistema alimentario, oportunidades para canalizar más fondos públicos para las iniciativas ciudadanas que promueven e innovan formas diferentes de producir, consumir y reciclar la comida.
Ejemplos de una gestión común abundan en España con las Cofradías de Pescadores y Mariscadoras, el Tribunal de las Aguas de Valencia, los Montes Vecinales en Mano Común de Galicia (que ocupan el 20% de esa comunidad autónoma), la gestión de los pastos marismeños en el Rocío o el marco legal que ampara la propiedad y uso de la red de cañadas y caminos rurales que atraviesan España desde la Edad Media.
La comida como bien común
Considerar los alimentos como un bien común exige crear nuevos espacios para generar decisiones democráticas sobre dónde, cómo y qué producir, basándose no solo en leyes de mercado para maximizar el beneficio a toda costa sino en garantizar el bien común y el acceso a la comida para todos.
Esta propuesta de cambio es innovadora con respecto a la idea dominante en el sistema alimentario industrial, pero emana de la tradición que ha pervivido en muchos lugares del mundo, incluyendo nuestra geografía. Este sistema de gobierno de los comunes se está revitalizando en algunas “ciudades del cambio”, como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Ferrol.
También en la UE, donde la propuesta de una nueva Política Alimentaria Común, avanzada por IPES-food y Slow Food (en oposición a la Política Agrícola Común de subsidios y productivismo), podría abrir las puertas a una nueva consideración de la comida no solamente como acto de consumo individual o bien de mercado, sino como elemento central en la construcción de un futuro democrático, ecológico y colectivo. Un futuro convivial y solidario, como corresponde al acto de almorzar en compañía (que viene del latín cum-panis, compartir el pan).
Si los alimentos son solo una mercancía de consumo, entonces dejemos al mercado y a las finanzas actuar para equilibrar oferta y demanda. Pero si consideramos que son mucho más y comer no es solo el acto de nutrirse individualmente, los que comemos y los que producen lo que comemos (el 70% viene de los pequeños productores) debemos retomar el control del sistema alimentario en todas sus fases, y entender el valor político de comer.

La democracia alimentaria que defiende el antiguo relator del Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, la soberanía alimentaria que promulga el movimiento rural de la Vía Campesina o la agroecología que defienden los movimientos de transición urbanos y rurales ofrecen alternativas para producir y comer de manera justa y sostenible. Todos estos movimientos defienden que la alimentación no puede ser solo una mercancía (un commodity, dicen). Nosotros proponemos que deben ser valorados y gobernados como bienes comunes.
En la semana del Día Mundial de la Alimentación debemos levantar nuestras voces para hacer de la alimentación un derecho constitucional en España, así como hizo hace poco Eslovenia con el agua. Con ese objetivo, la creación de un Observatorio sobre el derecho a la alimentación en España se antoja un primer paso relevante.
Sin embargo, reconocemos que la alimentación es mucho más que un derecho humano o una necesidad. La alimentación es política. Comer es un acto político por las implicaciones que tiene. Las fallas del sistema alimentario global (hambre, calentamiento global, pérdida de biodiversidad, desempleo rural, obesidad) no son inevitables o naturales, sino la consecuencia de decisiones políticas tomadas en Davos, Madrid, Washington o los despachos de un fondo privado de inversión en Suiza. En todo caso, decisiones tomadas fuera de cualquier control democrático, participativo y colectivo.
Reconsideremos la narrativa del sistema alimentario y cambiemos el paradigma. Solo cambiando nuestra concepción de los alimentos de mercancía a bien común podremos conseguir una verdadera transformación y no pequeñas victorias. Comer es vida. No la rindamos a la mano invisible del mercado capitalista.
*Nota: Jose Luis Vivero es investigador del Centro de Filosofía del Derecho y del Earth and Life Institute de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Tomaso Ferrando es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bristol.