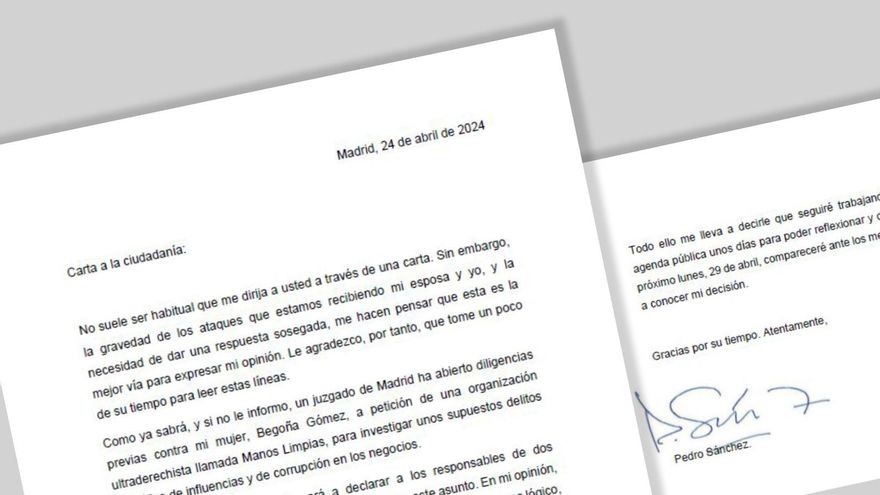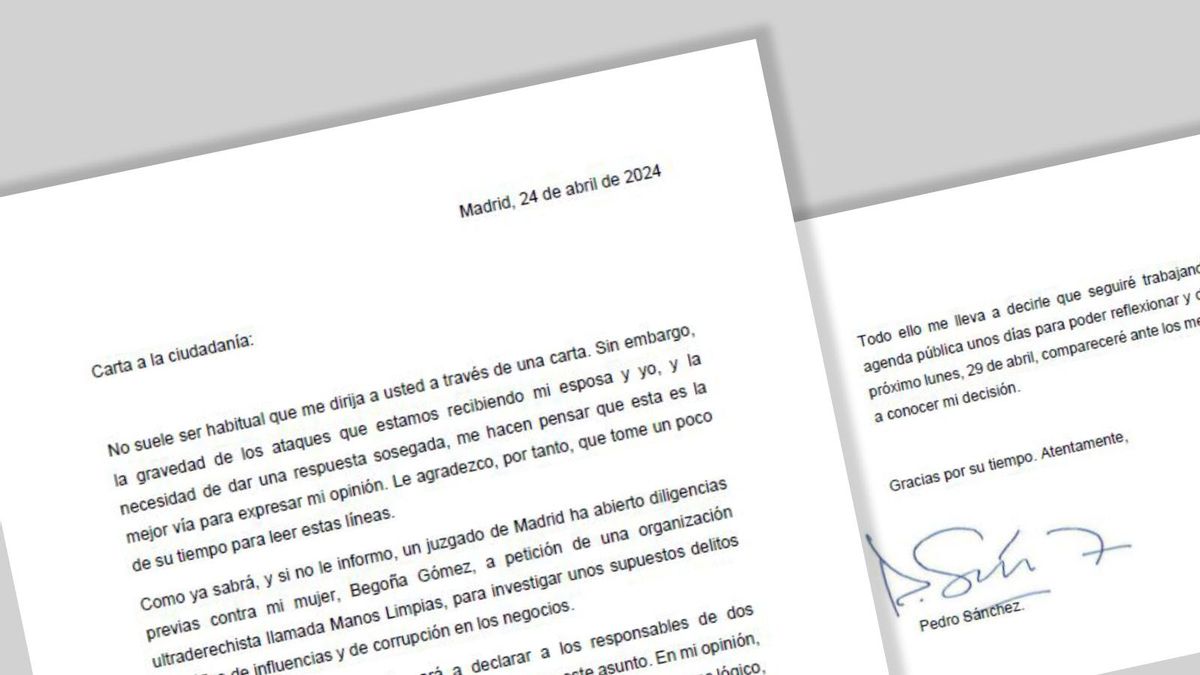🎙 PODCAST | El último giro de Pedro Sánchez: claves de una decisión arriesgada
Ciberfetichismo

- Lee el segundo ensayo de Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital, el nuevo libro de ensayos de César Rendueles, al que también hemos entrevistado aquí.
El determinismo tecnológico, en especial el marxista, tiene mala prensa. Al menos si la tecnología en cuestión es grasienta, humeante, pesada y, en general, analógica. Durante mucho tiempo, las explicaciones del cambio social que tenían en cuenta como un factor crucial la ciencia aplicada fueron consideradas poco sofisticadas y unicausales (algo malo, al parecer). Hoy el determinismo tecnológico ha renacido con una fuerza brutal pero restringido a las tecnologías de la información y la comunicación. Nadie está dispuesto a admitir que los avances en los motores de turbo inyección producen transformaciones sociales relevantes —aunque, de hecho, seguramente lo hagan—. En cambio, a juzgar por su impacto en los medios de comunicación, una renovación del timeline de Twitter parece la nueva revolución neolítica. La única solución que nuestros gobernantes nos ofrecen ante el abismo económico al que nos enfrentamos es animarnos a repetir el mantra de la «economía del conocimiento», un bálsamo de Fierabrás capaz de remediar desde el paro estructural hasta el hambre en el mundo pasando por la contaminación.
En realidad, un cierto grado de determinismo tecnológico es no sólo plausible sino inevitable, al menos para quienes consideran que las ciencias humanas deben preocuparse también por el descubrimiento de las causas que explican los fenómenos sociales observables y no exclusivamente por su interpretación literaria. Lo que ocurre es que en sociología o en historia se utiliza el concepto de «causa» con mucha más laxitud que en ciencias naturales, donde es prácticamente sinónimo de regularidades universales y matematizables.
Las ciencias físicas han fijado en nuestro imaginario una concepción de las causas como dispositivos disparadores de efectos que se pueden rastrear con precisión: típicamente, un cuerpo que golpea a otro y altera su trayectoria. Pero la historia y las ciencias sociales manejan modelos causales no tanto complejos como confusos, exactamente igual que en nuestro día a día, donde sencillamente no somos capaces de establecer líneas explicativas exhaustivas. En nuestras prácticas cognitivas cotidianas a menudo llamamos causas más bien a los sistemas de relaciones persistentes que ofrecen una mayor resistencia relativa al cambio.
Las causas, en este sentido amplio, son aquello que limita el abanico de posibilidades y no tanto lo que provoca un efecto bien definido. Solemos identificar las causas con la capacidad de un sistema de acontecimientos —o lo que tomamos por tal— para resistir a las transformaciones. Por ejemplo, cuando decimos que la educación recibida influye mucho en la forma de ser de una persona, no identificamos una cadena causal precisa, más bien señalamos un conjunto de hábitos que los padres transmiten a sus hijos y que persevera a lo largo de los distintos avatares de la vida. Del mismo modo, identificar las causas de la crisis económica es señalar por qué se produjo a pesar de los enormes esfuerzos en sentido contrario de una gran cantidad de personas e instituciones.
La ciencia útil es, en principio, un lugar razonable para buscar esta clase de causas. La tecnología de la que disponemos condiciona nuestras relaciones persistentes con nuestro medio y nuestra organización social. Además, la tecnología es menos dúctil al cambio social que otros fenómenos. Aunque se pueden hacer mil matices —y los constructivistas se han especializado en ello—, en principio parece razonable pensar que cambiar la legislación que regula las fábricas de motores de explosión es más sencillo que transformar los propios motores de explosión.
No obstante, esta clase de atribuciones causales basadas en la persistencia no proporcionan en sí mismas ninguna información sobre la manera en que la tecnología influye, si es que lo hace, sobre otras relaciones sociales más que de un modo extremadamente general. Estamos bastante seguros de que el nivel de desarrollo tecnológico guarda una relación estrecha con algunas estructuras sociales duraderas. Por ejemplo, en las sociedades de cazadores-recolectores el esclavismo no desempeña un papel relevante. La razón no es la bondad de corazón de las sociedades preneolíticas, sino que en un contexto de bajo desarrollo tecnológico no se producen excedentes significativos. Es necesario el trabajo de todos los miembros de la comunidad para garantizar su subsistencia. De modo que los esclavos no estarían en condiciones de liberar a sus amos del trabajo y, en cambio, contribuirían a la disminución de los recursos naturales disponibles.
En general, hay razones para pensar que el desarrollo tecnológico mantiene una correlación positiva con el aumento de la desigualdad material a lo largo de la historia. Pero esta clase de tesis es de una enorme vaguedad, casi de sentido común. En los años cincuenta, el economista Simon Kuznets intentó convertirlas en una teoría sofisticada y empíricamente fundada. Décadas de intentos de verificación cada vez más complejos han producido un resultado asombrosamente pobre: el desarrollo tecnológico es compatible con una mayor igualdad en aquellas sociedades comprometidas con la redistribución económica y el igualitarismo.
Un asunto mucho más concreto y completamente diferente es qué cabe esperar políticamente de la tecnología. El progreso tecnológico ha sido un compañero de viaje de las esperanzas utópicas modernas. Cuando Lenin dijo que el socialismo era los soviets más la electricidad estaba expresando una idea profundamente asentada, y no sólo entre la izquierda política. En los años treinta del siglo pasado Le Corbusier propuso demoler la totalidad del centro histórico de París, apenas unas décadas después de que el Barón Haussman lo hiciera por primera vez. Sus argumentos eran tanto técnicos como poéticos: «Para crear las entidades arquitectónicas orgánicas de los tiempos modernos es preciso volver a dividir el suelo, liberarlo y que quede disponible. Disponible para la realización de las grandes obras de la civilización de la máquina».
A través de numerosas escuelas y reformulaciones, este ideario ha penetrado en la práctica totalidad de la muy influyente ideología arquitectónica contemporánea. Muchos arquitectos se sienten capacitados para practicar una ingeniería social tan ingenua como ineficaz, en ocasiones de forma amigable y bienintencionada —adaptándose a las comunidades locales tal y como ellos se las imaginan desde sus sillas Cantilever—, en otras agresiva, tratando de forzar procesos sociales a gran escala. Lewis Mumford resumió muy bien los límites de esta perspectiva: «Las adquisiciones de la técnica jamás se registran automáticamente en la sociedad: requieren igualmente valiosas invenciones y adaptaciones en la política, y el irreflexivo hábito de atribuir a los perfeccionamientos mecánicos un papel directo como instrumentos de la cultura y de la civilización pide a la máquina más de lo que ésta puede dar».
La posición de Marx, en este sentido, fue bastante compleja y no exenta de contradicciones. Como es sabido, Marx otorgó un peso importante a la tecnología en el cambio histórico. Sin embargo, por lo que toca a la emancipación socialista, la tecnología desempeñaba un papel puramente preparatorio.
La tesis marxista es, en realidad, bastante pesimista: sin avances materiales sustanciales, no es posible ni siquiera plantearse la liberación política. Mientras la escasez siga dominando, la cooperación y el altruismo no tienen ninguna posibilidad. El socialismo necesita un contexto de abundancia material. Ésa es la oportunidad que precisamente abre la revolución industrial. El capitalismo es una especie de periodo de ventana para la emancipación que hay que aprovechar antes de que se autodestruya. La idea es que, a partir de cierto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, tomar la decisión política de hacer un uso eficaz e igualitario de la tecnología podría clausurar el enfrentamiento hobbesiano y abrir un nuevo espacio de relaciones políticas cordiales. La revolución social es ese proceso de decisión. En cambio, Marx no previó que una vez inaugurado este nuevo escenario de autonomía, la tecnología jugara ningún papel especialmente positivo en el fomento de las relaciones sociales emancipadoras o en la superación de la alienación.
El determinismo tecnológico contemporáneo plantea exactamente lo contrario que Marx. En primer lugar, no considera que se necesiten cambios políticos importantes para maximizar la utilidad social de la tecnología. Al revés, la tecnología contemporánea sería postpolítica, en el sentido de que rebasaría los mecanismos tradicionales de organización de la esfera pública. En segundo lugar, considera que la tecnología es una fuente automática de transformaciones sociales liberadoras. Por eso, más que de determinismo tecnológico, habría que hablar de fetichismo tecnológico o, dado que la mayor parte de esta ideología se desarrolla en el terreno de las tecnologías de la comunicación, de ciberfetichismo.
La expresión «fetichismo de la mercancía» aparece en un breve pasaje al principio de El capital. Marx lo usa para explicar cómo en el capitalismo la naturaleza de algunos procesos sociales muy importantes sólo se muestra a través de sus efectos en el mercado, de modo que tendemos a pensar como relaciones mercantiles entre bienes y servicios lo que en realidad son relaciones entre personas. En el mercado nos interpretamos mutuamente a través de los bienes que vendemos y compramos. Eso es precisamente lo que hace la ideología californiana, ese amplio frente internetcentrista cuyos cuarteles generales están en Sillicon Valley. Desde su punto de vista, las relaciones entre los artefactos no sólo estarían sentando las bases materiales para una reorganización social más justa y próspera sino produciendo de hecho esas transformaciones sociales.
Los ciberfetichistas otorgan una gran importancia a la tecnología pero, a tenor de sus argumentos, su influencia emana mágicamente de ella. Los ciberfetichistas no proporcionan ninguna pista del modo concreto en que los cambios tecnológicos influyen en las estructuras sociales. Por eso la mayor parte de sus propuestas tienen un carácter o muy ideológico —a veces explícitamente en forma de manifiesto— o muy formal, centrado en cuestiones éticas o legales antes que en el poder efectivo y en las condiciones materiales que permiten ejercerlo. De hecho, hace treinta años nadie hubiera podido imaginar que unos cuantos abogados de Harvard se iban a convertir en un referente para los movimientos antagonistas y los ciudadanos críticos de todo el mundo.
Para ser justos, es cierto que en las últimas décadas el copyright se ha convertido en un foco de conflictos que afectan crucialmente a la economía, las relaciones internacionales, el acceso a los recursos públicos o las libertades ciudadanas. Es una realidad más compleja de lo que los teóricos del capitalismo cognitivo dan a entender. Seguramente existe alguna clase de relación conceptual entre la biopiratería de Monsanto y los lobbys que presionan para impedir el paso a dominio público de las películas de Hollywood. Pero una comunidad campesina de Kerala y un aficionado norteamericano al cine clásico viven situaciones extremadamente distintas que nociones como inteligencia colectiva o general intellect —un concepto que Marx emplea en los Grundrisse— no recogen en absoluto.
Es cierto, en cualquier caso, que hasta hace muy poco el copyright y las patentes formaban parte de un área oscura y poco emocionante del derecho mercantil. En el pasado, ocasionalmente llegaban a los medios de comunicación sonoros escándalos relacionados con la propiedad intelectual, como la incautación masiva de partituras musicales piratas por parte de la policía inglesa. Y, por supuesto, esta clase de cuestiones preocupó a las empresas y a los gobiernos. De hecho, la legislación y las estrategias comerciales relacionadas con la propiedad intelectual desempeñaron un papel destacado en algunas de las batallas en las que se consolidó el capital monopolista y las relaciones internacionales del pasado siglo.
Por ejemplo, a principios del siglo xx, cuando EE.UU. ya se había convertido en la principal potencia industrial, Alemania seguía ocupando una posición hegemónica en el campo estratégico de la química aplicada. En 1912 el 98% de las patentes en el campo de la química concedidas en EE.UU. correspondían a empresas alemanas. Las cosas cambiaron durante la Primera Guerra Mundial. Según el relato de David Noble: «La guerra, con su necesidad sin precedentes de explosivos orgánicos y, por tanto, de una industria nacional independiente de Alemania, cambió esta situación espectacularmente. El gobierno de EE.UU. (…) se hizo con todas las patentes de propiedad alemana. (…) Se creó una fundación privada que custodiara en fideicomiso las patentes y que concediera licencias a compañías americanas sin derechos exclusivos». Entre 1917 y 1926 se concedieron a empresas americanas más de setecientas patentes confiscadas, lo que incrementó el poder de las empresas con una posición predominante. Entre las compañías que más se beneficiaron de las patentes expropiadas están Du Pont, Kodak, Union Carbide, General Chemical o Bakelite.
Pero, a pesar de su importancia, estos procesos nunca alcanzaron el impacto económico y, sobre todo, la visibilidad pública y la centralidad política que actualmente tienen. Hace sólo unos pocos años hubiera sonado absurda la idea de que una operación a gran escala del FBI contra la empresa neozelandesa de un excéntrico millonario alemán acusado de delitos contra la propiedad intelectual llegaría a las portadas de los periódicos de medio mundo y preocuparía sinceramente a miles de personas.
Algunos de los tecnólogos más influyentes de nuestro tiempo se ocupan de asuntos relacionados con la propiedad intelectual. Las cuestiones legales son el eje del debate tecnocientífico contemporáneo, desplazando el interés por los efectos de la tecnología en la estructura social, en las relaciones de poder o sobre nuestra identidad personal. En este contexto, las voces más populares y vehementes se han alineado con el conocimiento libre y frente a la industria del copyright.
El mundo corporativo ha perdido la batalla de la opinión pública. Julian Assange ha sido portada de la revista Rolling Stone; Lawrence Lessig ha aparecido en la serie El ala oeste de la CasaBlanca; Justin Timberlake encarna a Sean Parker en La red social; Linus Tordvals ha inspirado personajes de superproducciones de Hollywood y ha dado nombre a un meteorito, y Richard Stallman se ha convertido en un icono contracultural. El resultado que ha cosechado la industria en términos de imagen es notablemente más pobre. En la película South Park un general ejecuta a Bill Gates cuando se cuelga un ordenador equipado con Windows 98, mientras que en un capítulo reciente de la serie homónima, Steve Jobs aparecía retratado como un Mengele de la era digital.
Las batallas del copyright están infiltrando los debates de los movimientos sociales en el mundo analógico. Por ejemplo, uno de los factores desencadenantes del 15M en España fue la campaña en contra de la llamada Ley Sinde, que pretendía limitar las descargas de material con copyright en Internet. La reflexión sobre los bienes comunes y su relación con el mercado se remonta al menos a los escritos del joven Marx en la Rheinische Zeitung sobre la legislación contra el robo de leña. Pero sólo recientemente ha comenzado a desempeñar un papel crucial en las explicaciones de las dinámicas centrales del capitalismo y en sus alternativas. Las iniciativas copyleft han llamado la atención sobre los procesos de expropiación de los bienes comunes como una característica sistémica de las economías contemporáneas y no sólo de la etapa heroica del industrialismo.
Creo que no es exagerado afirmar que los movimientos favorables al conocimiento libre están modulando en parte las estrategias de la izquierda dirigidas a frenar la contrarrevolución neoliberal. No deja de ser paradójico porque muchas de esas iniciativas relacionadas con la propiedad intelectual tienen escasas afinidades con los programas de emancipación política. Algunos de sus protagonistas, de hecho, se sienten cómodos en un entorno mercantilizado y clasista.
La razón de que muchos activistas se interesen por las copywars es que es un terreno en el que parecen condensarse algunos de los problemas que los anticapitalistas llevan diagnosticando dos siglos. Vivimos en un sistema económico profundamente paradójico, que desarrolla increíbles posibilidades tecnológicas y sociales de las que a menudo es incapaz de sacar partido. La sociedad moderna se ha especializado en convertir en problemas de proporciones sísmicas lo que, al menos intuitivamente, deberían ser soluciones. El desarrollo tecnológico genera paro o sobreocupación, en vez de tiempo libre; el aumento de la productividad produce crisis de sobreacumulación, en vez de abundancia; los medios de comunicación de masas alienación, en vez de ilustración…
En el ámbito del copyright resulta evidente tanto la tendencia de las sociedades contemporáneas a privatizar los beneficios y socializar las pérdidas como sus dificultades para lidiar con un contexto de abundancia material cuya distribución no esté mercantilizada. A mucha gente le produce un razonable vértigo la idea de acabar, por ejemplo, con el mercado laboral. Consideran que hay algo en la naturaleza de las cosas y de las personas que hace que las relaciones competitivas en el mercado sean una forma inevitable, o incluso deseable, de división del trabajo en una sociedad compleja.
Desde el punto de vista de la economía estándar, en una sociedad mercantilizada hay una conexión causal —y no sólo moral— entre la búsqueda del beneficio individual y la organización del suministro de una parte importante de los bienes y servicios. Si no ganara dinero con ello, el panadero no tendría ninguna motivación para atendernos cada mañana —ni tampoco el fabricante de harina que se la suministra o el agricultor que cosecha el trigo…—, pero además tendría grandes dificultades para saber cuánto pan y de qué tipo tiene que fabricar y, por tanto, cuánta harina necesita, etc.
En el caso de la propiedad intelectual contemporánea, las bondades organizativas del mercado en un contexto de abundancia digital resultan mucho más oscuras. Hay alguna gente convencida de que si los músicos de rock no contaran con la remotísima posibilidad de convertirse en multimillonarios, quemarían sus guitarras en una pira. Es más o menos lo mismo que pensar que si desapareciera la lotería primitiva nos precipitaríamos en los abismos de la desesperación ante la perspectiva de una vida condenada a la mediocridad material. Pero, con independencia de si el mercado es o no un acicate de la creación, es innegable que la única barrera para que un archivo digital ya concluido e imperecedero sea distribuido infinitamente a un coste cercano a cero es social, no material. Es algo que no ocurre con la mayor parte de los bienes y servicios producidos en el mercado.
Con los bienes digitales la relación entre la oferta y la demanda es mucho más compleja que en un contexto mercantil estándar. Por un lado, es cierto que sólo la producción pasada es abundante: la presente y futura sigue siendo escasa y costosa. Hay creadores que esperan ser retribuidos o financiados y no quieren o no pueden ofrecer sus productos en otras condiciones. Pero, por otro lado, en un contexto de abundancia potencial, es decir, cuando el precio no es una barrera para distribuir un bien ya creado, florecen los entramados simbólicos que transforman la conexión entre lo que la gente espera y lo que los creadores pueden y desean ofrecer. Los factores estéticos, afectivos o políticos atraviesan la relación entre la oferta y la demanda con una intensidad impensable en el mercado. Afectan a la motivación de los creadores y les lleva a acometer proyectos que no emprenderían, gratuitamente o incluso cobrando, en un contexto mercantil habitual. Desde la perspectiva económica convencional dedicar ingentes cantidades de esfuerzo y tiempo a, digamos, subtitular anónima y gratuitamente una oscura serie de animación japonesa es poco menos que irracional.
Por eso, las cuestiones relacionadas con el copyright también tienen una dimensión propositiva. En primer lugar, muchas personas perciben que en las guerras del copyright está en juego el germen de una alternativa al callejón sin salida keynesiano de los años setenta. Es decir, una tercera vía al dilema entre la burocracia estatal y la privatización. Los proyectos críticos con la industria del copyright a menudo desarrollan estrategias cooperativas novedosas. Abundan las iniciativas con una fuerte dimensión altruista que requieren un bajo nivel de centralización y fomentan procesos de coordinación emergente. Muchas, además, no tienen objetivos comerciales ni cuentan con la participación de instituciones formales.
En segundo lugar, da la impresión de que el debate en torno al copyright se desarrolla en un terreno ecuménico particularmente adecuado para que la izquierda supere sus propias limitaciones organizativas. Los conflictos de la propiedad intelectual parecen poner de acuerdo a personas procedentes de muy distintas tradiciones ideológicas. Pero, al mismo tiempo, los puntos de consenso —desmercantilización, altruismo, reciprocidad— tienen un fuerte parecido de familia con el programa izquierdista clásico.
Al menos desde el Manifiesto comunista, el anticapitalismo ha aspirado a la universalidad. El programa socialista era el de la clase trabajadora, pero sólo en cuanto portavoz de aspiraciones humanas básicas. Con los movimientos cooperativos de Internet, la izquierda parece reencontrarse con una versión cool y tecnológicamente avanzada de su propia tradición universalista. La autoconciencia de la liberación podrían ser hoy los sans-iPhone que participan en proyectos cooperativos digitales como vanguardia ilustrada y comprometida de intereses generales. Por primera vez en mucho tiempo, los activistas comparten argumentos y proyectos con personas ajenas a su tradición organizativa e incluso con opiniones antagónicas.
Jimbo Wales, el fundador de Wikipedia, es un anarcoliberal que cita a Friedrich Hayek con frecuencia y soltura, al igual que el conocido hacker Erik S. Raymond. La razón de fondo es que se ha generalizado una comprensión de Internet como la realización más acabada del ideal de acción comunicativa habermasiano: individuos libres interactuando sin lastres analógicos, de modo que su racionalidad común pueda emerger sin cortapisas.
Creo que ambas ideas son básicamente erróneas. El copyright es un terreno de lucha política, sin duda, pero de ningún modo proporciona una solución automática a los dilemas prácticos heredados. Más bien los reproduce en un terreno, las redes de comunicaciones, donde una mezcla de utopismo y fetichismo tiende a invisibilizarlos.
Las experiencias de desarrollo social basadas en alguna innovación tecnológica se han estrellado repetidamente con la necesidad de superar constricciones procedentes tanto del mercado como de la acción del Estado. Un caso destacado es el proyecto de fabricación de un ordenador de cien dólares, impulsado por Nicholas Negroponte, cuyos resultados se vieron muy limitados por una paradigmática combinación de obstáculos comerciales e institucionales. La iniciativa, conocida como One Laptop Per Child (OLPC), aspiraba a producir masivamente ordenadores portátiles a bajo coste específicamente diseñados para ser utilizados por niños de países pobres.
Los prolegómenos fueron exitosos. En términos generales, el prototipado tuvo buena acogida entre los especialistas. Los problemas comenzaron a la hora de fabricar el ordenador. Negroponte encontró en Shangai un fabricante dispuesto a producir el ordenador con un precio final de cien dólares. Esta empresa realizó inversiones para anticipar los pedidos iniciales esperados: unos siete millones en el primer año. Sin embargo, los encargos finales apenas llegaron al millón de aparatos. El fabricante cargó los gastos de amortización a los ordenadores producidos, lo que elevó mucho su precio. Por otro lado, OLPC no encontró canales institucionales fiables —gobiernos y organizaciones educativas— que adquirieran y distribuyeran los ordenadores a través de los programas públicos apropiados.
En resumen, era materialmente posible fabricar el ordenador de cien dólares pero no con las estructuras comerciales habituales. De hecho, se acepta habitualmente que el bum de los netbooks y las tabletas es una consecuencia directa del proyecto OLPC, que destapó un nicho de mercado inadvertido. Los fabricantes de netbooks sencillamente eliminaron del proyecto cualquier consideración social y educativa e interpretaron en términos estrictamente comerciales el proyecto de crear un ordenador poco potente pero pequeño, barato y con mucha autonomía. Por otro lado, pronto resultó evidente que el proyecto OLPC sólo se podría implementar con facilidad en países ricos con sistemas educativos asentados, donde realmente no era necesario, o bien en los escasos países pobres que cuentan con una firme estructura institucional. No es casual que uno de los pocos lugares donde OLPC ha tenido un impacto notable haya sido Uruguay, un país con un gobierno de izquierdas y una de las tradiciones educativas más sólidas de la región, con tasas de alfabetización cercanas al 100%.
Del mismo modo, la concepción dominante de Internet como una plataforma privilegiada para la extensión de la democracia, la participación y la cooperación se ha enfrentado reiteradamente con la realidad. Los medios de comunicación y los expertos en telecomunicaciones están dispuestos a tergiversar los hechos tanto como sea necesario a fin de reducir cualquier movimiento político antagonista al subproducto de las tecnologías de la comunicación. La verdad es que el libre acceso a Internet no sólo no conduce inmediatamente a la crítica política y a la intervención ciudadana sino que, en todo caso, las mitiga.
En un estudio exhaustivo, Evgeny Morozov analiza, entre otros muchos, el caso de Psiphon, una herramienta informática copyleft desarrollada por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto para facilitar el acceso anónimo a Internet por parte de ciudadanos de países en los que existe censura. Psiphon convierte el ordenador de los usuarios colaboradores de los países libres de censura en un servidor proxy al que se conectan otros usuarios que viven en países en los que el gobierno controla las comunicaciones. Entre el servidor de Psiphon y el cliente se establece una conexión segura y encriptada, que no puede ser interceptada. Es decir, no es una solución centralizada a la censura, sino una red distribuida, colaborativa y copyleft. Parece la realización misma de la utopía cibernética. Sin embargo, los colaboradores occidentales de Psiphon se encontraron con que una gran cantidad de personas que solicitaban desde China y otros países con censura acceso a Psiphon se dedicaba a buscar pornografía y cotilleos sobre celebrities, en vez de descargar informes de Amnistía Internacional. Tal vez Internet sea la realización misma de la esfera pública, pero entonces tendremos que aceptar que el objetivo de la sociedad civil es el porno casero y los vídeos de gatos. No es anecdótico. Las pruebas empíricas sugieren sistemáticamente que Internet limita la cooperación y la crítica política, no las impulsa.
***
Hace algún tiempo la revista satírica The Onion publicó el siguiente titular: «Las drogas ganan la guerra contra la droga». Algo así pasa con los intentos de la industria del copyright por mantener su poder de monopolio. La World Wide War en curso, desde el cierre de Napster al de Megaupload, ha planteado con radicalidad un problema económico clásico, tanto para el materialismo histórico como para las teorías de la destrucción creativa que se remontan a Joseph Schumpeter. La economía capitalista mantiene una relación paradójica con el desarrollo tecnológico. La innovación es una fuente crucial de ganancia pero, al mismo tiempo, tiene efectos destructivos sobre las fuentes de plusvalor consolidadas.
La revolución digital es un ejemplo paradigmático. Básicamente ha tenido dos consecuencias irreconciliables. Por una parte, la liberación de los másteres ha convertido los productos artísticos y culturales en bienes públicos, en el sentido que le dan los economistas a la expresión. Por otra parte, la digitalización ha incrementado la posibilidad de extraer beneficios de la propiedad intelectual a un coste muy bajo. A partir de cierto umbral, el copyright es una fuente de ganancias especulativas, con una relación remota con la producción real.
Los bienes públicos no son necesariamente aquellos que suministra el Estado. Se caracterizan porque su uso por parte de las personas que ya los disfrutan no se ve limitado por la aparición de nuevos usuarios (en economistés: son «no rivales»). Otra característica muy importante es que no es posible limitar su uso mediante mecanismos de mercado (son «no excluyentes»). Cualquiera puede disfrutarlos, con independencia de que haya contribuido o no a su producción y, en consecuencia, sus costes no se pueden sufragar poniéndoles un precio.
Los bienes públicos y la propiedad intelectual siempre se han mantenido en un equilibrio inestable. Las emisiones de la radio y la televisión analógicas eran bienes públicos suministrados por entidades estatales o privadas. No había forma de limitar su acceso técnicamente, cualquiera con un receptor podía sintonizarlos sin agotarlos. Por otro lado, era imposible o muy difícil hacer pagar a los usuarios por su consumo. Un concierto de un músico callejero tiene las mismas características, cualquier transeúnte puede disfrutarlo y el artista no puede limitar el acceso a sus creaciones cobrando una entrada.
En cambio, hay otros productos basados en el copyright con características muy distintas. Los discos y libros analógicos son típicamente rivales y excluyentes. Si yo estoy leyendo un ejemplar de Los hermanos Karamazov, es difícil que tú puedas usar el mismo volumen simultáneamente. Y para conseguir ese ejemplar debemos pasar por una tienda que limita su accesibilidad mediante un precio (o una biblioteca, pero ése es otro asunto). Sin embargo, incluso en estos últimos casos, la propiedad intelectual planteaba importantes dilemas. Una grabación en un soporte analógico o una novela no son bienes públicos pero, ¿y un poema o una melodía que algunas personas con las habilidades adecuadas pueden memorizar y repetir?
No hay una respuesta sencilla a estas preguntas. La producción inmaterial siempre ha sido un terreno movedizo en el que es complicado establecer fronteras precisas. Por eso en la legislación sobre propiedad intelectual abundan las convenciones con un poderoso aire de artificialidad. Lo que dotaba de sentido y hacía más o menos aceptables esas normativas era su objetivo, éste sí, mucho más intuitivo. Intentaban buscar un sistema de contrapesos legales que equilibrara los intereses de los autores, los mediadores y el público. Esto implicaba, en esencia, la concesión de una cierta capacidad de monopolio a autores y productores. Pero era un monopolio limitado y condicionado al interés general.
La configuración de los regímenes que regulan la propiedad intelectual en Occidente estuvo marcada por la decisión de confiar al mercado una parte sustancial de la tarea de producir y difundir los bienes inmateriales, así como de remunerar a los autores. El resultado es ambiguo. En efecto, al menos cuantitativamente, la producción cultural del último siglo es inmensa. El precio a pagar ha sido no sólo su mercantilización, sino también sesgos bien conocidos de clase, de género y de etnia. Por ejemplo, el mundo vive desde hace décadas una hegemonía cultural anglosajona abrumadora. Y eso por no hablar de los filtros ideológicos en la difusión de la información.
La opción por el mercado tuvo mucho más que ver con la protección de la mediación y la difusión privadas —es decir, con un compromiso con la industria del copyright— que con la búsqueda de un incentivo a la creación. Fue una elección deliberada, existían otras opciones razonables. A fin de cuentas, históricamente el mecenazgo no mercantil no ha dado tan malos resultados. El ciclo de tragedias clásicas griegas o las obras de arte renacentistas, sin ir más lejos.
Además, en nuestro tiempo el mercado cultural no es hegemónico. La música culta, por ejemplo, casi siempre ha sido promovida por organizaciones con objetivos no comerciales. En el campo editorial, muchas instituciones sin ánimo de lucro han fomentado la publicación de géneros que se consideran valiosos pero que no tienen buena acogida comercial, como el ensayo o la poesía. En algunos países las televisiones públicas se financian mediante impuestos directos a sus usuarios. Algunos museos obtienen fondos mediante donativos voluntarios y, de modo muy similar, los músicos callejeros pasan la gorra entre los viandantes… Es verosímil pensar que se podía haber desarrollado un sistema de producción, difusión y remuneración cultural en el que el mercado desempeñara un papel marginal o, al menos, no central. Un ejemplo de esta línea de desarrollo es el de la ciencia básica, amparada por una amplia gama de instituciones públicas y privadas: universidades, centros de investigación, ejércitos, fundaciones, empresas…
En cualquier caso, el sistema de remuneración tradicional de la creación de música o cine basado en la explotación del copiado se ha desmoronado con los procesos de digitalización y la popularización de Internet. El incremento de dispositivos electrónicos de lectura augura un porvenir similar para la industria editorial y la prensa escrita. Perseveran las formas de remuneración asociadas a aquellos creadores capaces de evitar, al menos durante algún tiempo, que sus producciones se conviertan en bienes públicos mediante el control del hardware. Es el caso de los videojuegos o de las actuaciones en directo. Otros modelos de financiación teóricamente posibles, basados por ejemplo en la microdonación voluntaria, son por el momento muy minoritarios.
Paradójicamente, la crisis del sistema de difusión y remuneración tradicional de la propiedad intelectual ha discurrido en paralelo a un incremento exponencial de los beneficios derivados de la industria del copyright y su impacto en los países del centro de la economía mundial. En las últimas décadas la propiedad intelectual se ha convertido en una pieza clave de la economía capitalista. Los tres sectores que más divisas generan para EE.UU. —las industrias química, del entretenimiento y del software— se basan en algún tipo de protección o propiedad intelectual. Generalmente se subraya la relación de la propiedad intelectual con la innovación tecnológica y sus consecuencias en el crecimiento económico. Casi nunca, en cambio, se incide en la relación orgánica entre el copyright y la capacidad para obtener ganancias no productivas. Las mismas tecnologías que convierten algunas formas de propiedad intelectual en un bien público la transforman en una fuente de beneficios especulativos.
En la versión canónica y respetable del capitalismo los productos financieros están pensados para anticipar futuras iniciativas productivas e inyectar liquidez en la economía. El derecho al monopolio de la propiedad intelectual por parte de autores y difusores tiene una legitimidad análoga. Garantiza que una inversión creativa —en términos de esfuerzo, tiempo, talento y dinero— no se verá menoscabada por actividades parasitarias. En ambos casos, hace tiempo que la realidad de las economías occidentales ha invertido los términos iniciales del contrato social económico. Según el Banco de Pagos Internacionales el importe total del conjunto de transacciones financieras representaba en 2007 setenta veces el valor del PIB mundial. La actividad especulativa es la principal fuente de beneficios en el capitalismo occidental contemporáneo y, del mismo modo, el derecho de monopolio del copyright se ha desvinculado de sus objetivos originales para convertirse en un fin en sí mismo.
Obviamente no se han roto todos los vínculos entre las finanzas y la economía real. Goldman Sachs, por ejemplo, obtiene beneficios estratosféricos especulando en los mercados de derivados agrícolas. Esas inversiones son posibles porque existe una industria agrícola a gran escala con su correspondiente demanda. De modo análogo, la creación intelectual exitosa es un elemento necesario de la industria del copyright en la era digital. Por el momento, no existen mercados culturales secundarios (aunque en 1997 David Bowie sacó a bolsa los derechos de sus canciones). Pero la fuente real de beneficios basados en el copyright es la capacidad —tecnológica, comercial y cultural— para vender mercancías cuyo coste marginal, a partir de cierto umbral, tiende a cero. Los grandes monopolistas de la propiedad intelectual pueden obtener beneficios casi sin gastos productivos asociados. Al igual que los especuladores, la industria del copyright tiene en sus cuarteles generales una fábrica de papel moneda. El precio de ese privilegio lo pagamos entre todos.
Algunas de las razones de que toleremos esta extraña situación son ideológicas. Tendemos a considerar el capitalismo financiero extremo y las prácticas más especulativas de la industria del copyright como aberraciones que se recortan sobre la normalidad legítima de la sociedad del conocimiento. Muchísima gente —incluidos no pocos científicos sociales heterodoxos— está convencida de que en las economías actuales la creación de valor se basa en las prácticas cognitivas inmateriales y eso supone una fractura significativa respecto a cualquier situación pasada.
Las propias nociones de trabajo inmaterial o economía cognitiva son confusas. Agrupan bajo una misma etiqueta procesos muy heterogéneos. Es posible que el desarrollo de software requiera importantes habilidades creativas, aunque no necesariamente más que, por ejemplo, la ingeniería de principios del siglo xx. En cambio, el trabajo de teleoperador, igualmente inmaterial, se parece bastante más al tipo de actividades típico de una cadena de montaje fordista. En realidad, la tecnología de la comunicación, igual que la vieja maquinaria industrial, puede elevar o reducir la cualificación de los trabajadores. Algunas multinacionales de comida rápida utilizan terminales con símbolos e iconos que hacen innecesario que sus empleados sepan leer o escribir.
Históricamente, la dificultad para lidiar económicamente con la esquiva naturaleza del trabajo intelectual creativo ha llevado a buscar soluciones de compromiso que permitieran remunerarlo y protegerlo sin enfangarse en disquisiciones infructuosas acerca de la naturaleza precisa de la producción cognitiva. Por ejemplo, como es difícil evaluar a priori qué investigaciones científicas van a resultar fructíferas, una de las formas que se han adoptado para proteger la investigación ha sido vincularla a la docencia universitaria. Pagamos a los profesores universitarios por un trabajo visible y controlable —como es la enseñanza— y permitimos que dediquen una parte de su tiempo a la investigación de un modo mucho más libre. Algo parecido pasa en la economía general. Sin duda, el trabajo cognitivo en sentido muy amplio tiene una gran importancia, y su centralidad puede explicar en parte la distribución de los beneficios en las economías contemporáneas. Pero es mucho menos evidente en qué sentido es la fuente de esas ganancias más allá del hecho trivial de que, a veces, hace falta inventar e investigar para lanzar nuevos productos competitivos.
La ubicación geográfica del trabajo inmaterial muy cualificado explica que el dinero procedente de las ventas de iPads se concentre en algunas empresas californianas y no se quede en las fábricas chinas donde se ensamblan. Sin embargo, desde otro punto de vista, esa importancia del conocimiento en algunos de los negocios más jugosos ha tenido como condición un proceso antagónico. En las últimas décadas el trabajo manufacturero clásico no cualificado no ha disminuido sino que ha aumentado mucho a escala global. Lo que explica, por ejemplo, que se puedan producir iPads a bajo precio y, en consecuencia, vender masivamente. En palabras de Erik S. Reinert: «Los países especializados en la producción de nuevas tecnologías experimentan en general efectos muy diferentes a los de los países consumidores o los que suministran las materias primas necesarias para esa misma tecnología (…) La tecnología de la información da lugar a resultados muy diferentes en el cuartel general de Microsoft, en Seattle, y en la industria hotelera. En el negocio hotelero, como en el negocio editorial, el uso de la tecnología de la información ha provocado en toda Europa la caída de los márgenes de beneficio y ha incrementado las presiones a la baja sobre los salarios».
Por otro lado, no es posible establecer una distinción clara entre el trabajo inmaterial creativo y el parasitario, cercano a las prácticas especulativas. Seguramente en un extremo estará la invención de una vacuna para una enfermedad intratable y en el otro la biopiratería, pero entre medias se extiende un amplio repertorio de prácticas ambiguas, como el desarrollo de tecnologías con restricciones de acceso muy agresivas.
Dicho de otra forma, es imposible aislar la centralidad del conocimiento en las cadenas de valor contemporáneas de la división del trabajo en un entorno de competencia internacional. La desigualdad global no es una consecuencia endógena de la relación entre tecnociencia y economía de mercado. Lo que determina quién gana qué en la economía cognitiva global es la lucha de clases, no una evaluación ciega en la revista Nature. Los teóricos de la sociedad del conocimiento nos transmiten la impresión de que analizan una especie de tendencia natural de las sociedades capitalistas más exitosas hacia la inmaterialidad angelical. En realidad, se trata de una descripción sesgada de la estrategia política, económica e incluso militar que los países del centro de la economía mundial han desarrollado para someter a su periferia.
Desde los años setenta del siglo xx, los países ricos han intentado simultáneamente acaparar los procesos productivos de mayor valor añadido y aumentar sus ganancias especulativas. La protección de la propiedad intelectual conecta legalmente ambas dinámicas. Las industrias que mayores beneficios generan dependen de alguna clase de protección de la propiedad intelectual y los gobiernos se sienten muy predispuestos a proporcionar esa cobertura legal. Al mismo tiempo, esas empresas utilizan sistemáticamente esa posición de predominancia tecnológica con fines especulativos. Monsanto dispone de la tecnología y los recursos para hacer investigación biológica y, por eso, usa la protección de esa investigación como paraguas para la biopiratería. Hollywood tiene la capacidad para inundar con sus productos al resto del mundo y, por eso, intenta evitar el paso a dominio público de sus películas. Microsoft o Apple (o, a menor escala, Oracle o Adobe) se han hecho con una posición monopolista que les permite cobrar precios usurarios por sus productos. En 2013 salió a la luz que a un australiano le salía más barato volar a Estados Unidos y comprar allí la versión CS6 del programa Photoshop, que adquirirlo directamente en Australia.
En los tratados internacionales que asociamos a la globalización neoliberal ha ido ganando peso la propiedad intelectual. No es un mero reconocimiento del auge de la economía cognitiva, sino una palanca legal para impulsar los beneficios especulativos, es decir, aquellos que han permitido a los países occidentales mantener una posición de centralidad económica en un escenario geopolítico cada vez más desfavorable para ellos.
Hay un paralelismo inquietante entre la evolución de la economía del copyright y la del capitalismo financiero en las últimas décadas. Históricamente, el auge de las prácticas especulativas a menudo ha estado asociado a ciclos terminales de descenso de la tasa de beneficio. Dicho de otra manera, la economía financiera entra en juego masivamente cuando pierde peso la producción real como fuente de ganancia. La desregulación económica contemporánea tiene su origen en las políticas que desde mediados de los años setenta desarrollaron las élites económicas occidentales con el objetivo de paliar sus crecientes dificultades para mantener los niveles de beneficio que habían tenido hasta entonces. La desaparición de las oportunidades de hacer dinero en la arena productiva de la forma ortodoxa hace que otras prácticas empresariales peligrosas y potencialmente destructivas —como los mercados secundarios o la especulación monetaria— resulten mucho más atractivas para gobiernos e inversores.
De modo análogo, la revolución digital ha convertido la especulación con la propiedad intelectual en un negocio muy rentable precisamente cuando los beneficios empresariales han dejado de ser el resultado inmediato de la producción de contenidos culturales. Hoy todo el mundo coincide en que los soportes digitales eran una bomba de relojería para la industria del copyright. Una vez que se proporciona a los usuarios acceso al máster de un contenido, es sólo cuestión de tiempo que empiece a difundirse por canales no oficiales, mercantiles (como en la venta callejera de DVD piratas) o no (como en el p2p). Sin embargo, los primeros soportes digitales que se vendieron masivamente, los CD, parecían la gallina de los huevos de oro. Permitieron a la industria del copyright vender mercancías mucho más baratas de producir a un precio hasta un 300% mayor que los antiguos vinilos y casetes. Muchos de los productos más rentables estaban basados en repertorios ya amortizados. De repente, podías conseguir que personas que ya habían comprado en su momento los vinilos de Elvis o Dylan volvieran a adquirir el mismo producto en CD a un precio disparatadamente mayor.
Desde entonces, estas prácticas especulativas se han difuminado por todo el sistema económico empotrándose en otras actividades: desde la televisión de pago a la venta de software pasando por los operadores de telefonía. No es anecdótico que entidades de gestión de derechos de autor como la SGAE española hayan protagonizado sonoros escándalos relacionados con su incursión en la especulación inmobiliaria. Otro tanto ocurrió con la SIAE italiana, que se vio muy afectada por la quiebra de Lehman Brothers.
Un segundo modelo de explotación comercial exitosa de la propiedad intelectual digitalizada mediante su financiarización es el de plataformas de distribución como Google, App Store, Amazon o eBay. El secreto de estas empresas es el tamaño. Mediante la concentración extrema, estas compañías son capaces de extraer grandes cantidades de dinero a partir de la acumulación de beneficios infinitesimales. No hay, en principio, nada ilegítimo en ello. Pero las dimensiones de estas compañías les confieren una capacidad de influencia desproporcionada que altera la oferta y la demanda culturales. No son meros mediadores neutros sino que transforman nuestras expectativas y la de los productores. Por eso hay un intenso paralelismo entre estas prácticas y la especulación monetaria, en la que es crucial el enorme volumen de las masas de dinero invertidas.
Esta evolución ha afectado dramáticamente a los contenidos preferentes que lanza la industria del copyright contemporánea. El modelo especulativo de explotación del entorno digital premia la concentración y la comercialización extrema basada en la publicidad y penaliza las actividades productivas de ritmo más lento. Apple ha convertido el márketing en un arte. La historia de la alienación tiene un hito destacado en las imágenes de gente haciendo cola delante de los Apple Stores para ser los primeros en adquirir un producto que podrán comprar sin ningún problema apenas unos días después y millones de personas tendrán en unos meses (en 2011 se produjeron en EE.UU. graves disturbios a las puertas de varias tiendas que pusieron a la venta una reedición de las zapatillas Air Jordan 11 Retro Concord de la marca Nike, pero al menos eran ediciones limitadas). Microsoft o Google han desarrollado estrategias de concentración y hegemonía que dejan en nada a Coca Cola o McDonald’s y que diversos organismos oficiales poco sospechosos de filocomunismo, como la Comisión Europea, han cuestionado reiteradamente.
¿Qué tiene de malo el márketing? La publicidad afecta de forma diferente a los distintos productos. Hay bienes y servicios que no pueden sobrevivir al turboconsumo típico de nuestras sociedades. Los publicistas han demostrado que se puede promocionar exitosamente algunas mercancías que en principio no parecían muy atractivas: coches híbridos o incluso bicicletas en vez de deportivos o todoterrenos. Sin embargo, hay algunos límites imposibles de salvar porque tienen que ver con las condiciones que dan sentido a cierto tipo de creaciones. Un ejemplo analógico meridiano aunque poco espectacular es la transformación reciente del negocio editorial. Aunque es difícil generalizar, el trabajo de las editoriales tradicionales —incluso de aquellas que producían enormes beneficios— tenía una índole bastante artesanal. Siempre han existido los bestsellers fugaces, pero las editoriales también dedicaban un gran esfuerzo a la creación de públicos vinculados a autores y géneros sólidos. Tampoco se despreciaba la producción de obras con ventas moderadas pero muy sostenidas en el tiempo, como libros de ensayo o textos académicos.
Hoy la industria del libro está plenamente integrada en la economía de casino. Los jefes comerciales han ocupado el espacio que antes desempeñaban los directores editoriales. El objetivo de la mayor parte de las grandes editoriales, que han experimentado un notable proceso de concentración, es dar con un superventas que genere plusvalías significativas a muy corto plazo. Para ello apuestan por lanzar grandes cantidades de autores y títulos de los que se deshacen si no obtienen resultados inmediatos. El márketing desempeña un papel fundamental en este proceso. Y aquellos libros que es prácticamente imposible que tengan un alto impacto en un plazo breve, como las obras de poesía, son desechados por la industria.
Esta dinámica no sólo afecta a la oferta de libros disponibles. También ha transformado profundamente el sentido mismo de lo que significa leer. Hasta los años cincuenta o sesenta del siglo xx el canon literario nacional de cualquier país estaba formado esencialmente por poetas y ensayistas. Hoy son los novelistas, y no precisamente los más arriesgados, los que ocupan esa posición de centralidad. No se trata de elitismo. De hecho, soy un lector ávido de ciencia ficción y novela negra y no creo que un mundo sin Artaud o Gadamer sea indigno de ser vivido. Pero las diferentes estrategias comerciales tienen un efecto de retroalimentación crucial sobre el conjunto de prácticas relacionadas con la lectura y la escritura en nuestra cultura.
Es cierto, no obstante, que en el caso de la música popular contemporánea ha habido un notable contrapeso causado por el abaratamiento de las grabaciones y la democratización de los cauces de distribución, comunicación y promoción. Pero más que un nuevo modelo productivo, se trata de una generalización y una actualización de las redes de producción no comerciales y no profesionalizadas. Aunque casi nunca se habla de ello, hasta cierto punto eran dinámicas que ya existían. Por ejemplo, los aficionados a la música hardcore desarrollaron una red minoritaria pero muy sólida de distribuidoras, grupos, público y fanzines absolutamente al margen de la industria. Incluso bandas de gran impacto internacional, como Fugazi, imponían límites contractuales a los precios que los promotores de conciertos podían cobrar por las entradas.
Otro buen ejemplo de prácticas cooperativas analógicas fue la escena northern soul. A finales de los años sesenta, en el norte de Inglaterra, surgieron grupos de aficionados a la música soul que dedicaban los fines de semana a visitar los clubes en los que sonaba esa música. Eran jóvenes de clase obrera que llegaban a recorrer grandes distancias para asistir a fiestas temáticas. Al cabo de un tiempo, los grandes clásicos del soul empezaron a sonarles repetitivos pero, por otro lado, no estaban interesados en las novedades que les ofrecía la industria del disco. La solución que se les ocurrió fue rebuscar en los catálogos de pequeñas discográficas estadounidenses especializadas en música soul en busca de discos que no habían tenido éxito comercial. En la época heroica del northern soul se importaron masivamente singles que habían pasado sin pena ni gloria por el mercado norteamericano pero que los aficionados ingleses apreciaban mucho. El northern soul es una escena única porque prácticamente no produjo música propia, sino que se nutrió de los miles de vinilos abandonados por la industria en su huida hacia delante consumista.
Tanto en el caso del hardcore como en el del northern soul, la distribución no comercial o sin ánimo de lucro se basaba en comunidades muy compactas. Hoy es teóricamente posible esa difusión sin depender de una escena local. Uno puede llegar a usuarios atomizados distribuidos por todo el mundo. La realidad es que la red no ha creado ninguna comunidad virtual semejante, más bien es parasitaria de escenas convencionales ya existentes.
Es muy ingenuo pensar que estos modelos desprofesionalizados se pueden extender ilimitadamente, incluso sin salir del ámbito cultural. Hay contextos artísticos aparentemente incompatibles con ellos como, por ejemplo, la música culta o la etnomusicología. En ambos casos existen altísimos costes de producción. Los ensayos para que una orquesta pueda interpretar una obra compleja pueden llevar mucho tiempo y requieren una plantilla de músicos estable. La etnomusicología implica una labor de investigación prolongada que a menudo financian las instituciones públicas. Eso no significa que la música culta esté condenada a esa extraña mezcla de funcionariado y star-system que caracteriza su modelo de difusión actual en Europa. El Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela así lo demuestra. Del mismo modo, la etnomusicología se ha nutrido de intervenciones no académicas o no profesionales valiosísimas, como las de Violeta Parra. Pero parece razonable pensar que existen ámbitos donde la euforia colaborativa y sin ánimo de lucro se enfrenta a límites sistemáticos.
Volviendo al mundo del libro, la mediación especializada desempeña un papel crucial y difícilmente sustituible. Escuchar una canción pop y decidir si merece la pena es un proceso relativamente rápido. A menudo bastan unos segundos para decidir si es un contenido interesante para nosotros o no. Por eso es factible que mediadores no profesionales puedan sustituir a las discográficas, al menos en algunas de sus funciones. La evaluación de novelas o de ensayos es un proceso mucho más lento y complejo. Si cada uno de nosotros como lectores tuviera que elegir qué libros son valiosos de entre toda la oferta potencial de escritores que creen que sus textos deben ser difundidos (algo técnicamente posible), desaparecería la cultura escrita tal y como la conocemos. Las editoriales reducen el ruido, algo para lo que Internet no es precisamente una herramienta muy eficaz.
Los comentarios de los usuarios en Internet han empezado a sustituir a la crítica especializada y a la publicidad como elementos básicos en la construcción del gusto literario. Inicialmente pareció un giro democrático que iba a permitir acabar con la dictadura del mercado y los expertos. Pero la realidad pronto ha arruinado esas expectativas: «Desde hace tiempo, la presencia de escritores (o aspirantes a escritor) que emplean seudónimo para elogiar sus propias obras ha sido una costumbre cada vez más extendida en los foros, facilitada por el anonimato de Internet (…) En el lado opuesto, también surgieron los usuarios que, de forma anónima, realizaban críticas despiadadas a libros escritos por gente hacia la que demostraban una obvia animadversión (…) Tanto las reseñas como los puestos en los ránkings de Amazon.es o Casadellibro.com se han convertido en parámetros que condicionan el éxito de ventas de los e-books y, por ello, tanto las editoriales como, sobre todo, los escritores autoeditados, han elaborado toda clase de estrategias para hacer que sus libros escalen puestos en dichos ránkings».8 Internet no ha hecho desaparecer ni el negocio del libro ni la crítica especializada, más bien ha convertido la crítica amateur en un oscuro negocio. Hay empresas que ofrecen reseñas en Amazon a cambio de dinero. Por ejemplo, GettingBookReviews.com ofrecía veinte reseñas favorables por quinientos dólares. John Locke, el primer escritor autoeditado que vendió un millón de e-books, contrató los servicios de esta empresa para conseguir hasta trescientas reseñas en distintas plataformas.
La financiarización ha afectado también al desarrollo científico. Aquí las cosas son menos evidentes porque la tecnociencia sigue siendo una importante fuente de beneficios productivos. Es cierto que las inversiones de alto riesgo están introduciendo sesgos crecientes en la investigación, privilegiando las líneas más rentables a corto plazo. No obstante, aunque los resultados puedan no ser los óptimos, seguramente es abusivo hablar del mismo fenómeno que en el caso de una hipoteca subprime o la sobreutilizacion de un privilegio monopolista.
Eso no significa que el sector esté al margen del signo de los tiempos. No es sólo la biopiratería. Por ejemplo, la burbuja de las puntocom supuso el pistoletazo de salida del patent trolling. Los patent trolls son empresas que crean una cartera de licencias comprando patentes de compañías en quiebra o patentes que nunca han sido utilizadas. Su objetivo no es la innovación. Se dedican a vigilar el mercado para dar con empresas a las que demandar acusándolas de desarrollar productos cuyas patentes poseen. Así, obtienen ganancias astronómicas de un proceso legal sin haber invertido ni un solo euro en investigación. Es, por tanto, una actividad parasitaria formalmente similar a la especulación. Las empresas financieras obtienen beneficios directos tergiversando la función de los mercados secundarios, que supuestamente se crearon para dinamizar la actividad productiva. Los patent trolls obtienen beneficios tergiversando leyes que se crearon para proteger el desarrollo científico. No es un asunto menor: se ha calculado que entre 1990 y 2010 los patent trolls costaron a las empresas innovadoras quinientos mil millones de dólares.
El patent trolling tiene una larga historia, pero se está extendiendo a gran velocidad. Cada vez hay más especuladores institucionales que se introducen en el negocio del patent trolling como una extensión de su ecosistema natural. Importantes hedge funds están comprando masivamente licencias de empresas para demandar sistemáticamente a otras compañías. Para protegerse, las grandes empresas compran a su vez grandes carteras de patentes, lo que recalienta el mercado. Estamos asistiendo a la aparición de una burbuja especulativa de patentes. Por ejemplo, en verano de 2011 Google compró la división de móviles de Motorola a un precio desorbitadamente alto, más propio de la burbuja de las puntocom de los años noventa. La razón es que necesitaba urgentemente adquirir más de diecisiete mil patentes tras perder en una puja por Nortel, una empresa en quiebra que tenía más de seis mil patentes, ante un grupo de inversores que incluía a Microsoft y Apple.
La relación entre la financiarización de la economía, la conversión de la propiedad intelectual en bienes públicos y la transformación de los contenidos que comercializa la industria del copyright no ha sido comprendida adecuadamente por parte de los partidarios de la cultura libre. A menudo se mantiene que la resistencia de la industria a las nuevas tecnologías y a una regulación del copyright más amigable con sus potencialidades se debe a la pereza empresarial. Desde este punto de vista, las tecnologías de la comunicación ofrecen grandes oportunidades de negocio al alcance de aquellas empresas de producción de contenidos que sepan evolucionar y adaptarse a las nuevas condiciones tecnológicas. La industria del copyright es un viejo dinosaurio analógico que se resiste a adaptarse a un nuevo contexto libre de fricción donde el tamaño ya no importa.
Frecuentemente se establece una analogía con la crisis del negocio de las partituras. A principios del siglo xx, la industria musical se basaba en la venta de partituras por parte de los autores. Las leyes que regulaban ese material eran las mismas que las de los libros o las revistas. Cuando aparecieron los fonogramas, los editores de partituras exigieron que no se variase la situación legal. De ese modo, cualquier artista hubiera tenido que solicitar autorización explícita al propietario del copyright para grabar una canción. En cambio, se optó por una ley que optimizaba los beneficios sociales de la nueva tecnología. Los editores estaban obligados a permitir que «cualquiera hiciera un fonograma de cualquier música que hubieran publicado a cambio de una cantidad que, en Estados Unidos, se cifró en dos centavos. (…) Había una nueva tecnología —el fonograma— que ofrecía al público una flexibilidad inaudita para escuchar música donde y como quisiera. Había una antigua normativa de derechos de autor que decía que los editores de partituras podían controlar todos los usos de una canción publicada por ellos, lo que hacía imposible usar esa nueva tecnología. ¿La respuesta? Una nueva normativa de derechos de autor que trataba la nueva tecnología como una solución, como un motivo de celebración, y no como un problema que resolver».
Cory Doctorow tiene razón y se equivoca. El declive del negocio de las partituras y la crisis actual de la venta de contenidos culturales son situaciones muy diferentes. El problema no es hoy que unos artistas se estén lucrando en vez de otros, sino más bien que, al menos en algunos campos, cada vez menos creadores tienen la oportunidad de ganarse la vida con su actividad. La razón es que en el capitalismo la innovación tecnológica relativa a los productos —inventar un nuevo router— tiene efectos económicos muy distintos a la innovación que afecta a los proceso —comprar billetes de avión sin la mediación de una agencia de viajes—: la primera tiende a aumentar los beneficios, la segunda a disminuirlos. Por supuesto que siguen existiendo empresas que obtienen ganancias a partir de actividades relacionadas con el hecho de que la gente escuche música. Por ejemplo, el suministro de ADSL o la venta de auriculares. O bien prácticas especulativas como las que he descrito más arriba. Pero lo crucial es que ninguna de esas formas de ganar dinero, a diferencia de la industria de la copia tradicional —ya sea la venta de partituras o de fonogramas—, mantiene una relación orgánica con la producción de bienes culturales.
Muchos productores culturales de la historia reciente han intentado obtener beneficios. Pero la forma en que a los fabricantes de auriculares les es indiferente el material que escuchen sus clientes no tiene nada que ver con el pragmatismo o incluso mercantilismo de la industria del copyright clásica. Existe una diferencia evidente entre manufacturar películas de John Ford, discos de The Beatles o libros de Tolkien —por citar algunos superventas— y suministrar banda ancha o alquilar espacios publicitarios.
Incluso aunque la reconversión digital fuera viable para algunos autores y empresas, no es evidente que lo sea para todas las actividades que consideramos valiosas. Los contextos institucionales afectan de manera diversa a las distintas producciones cognitivas. Por ejemplo, en España hay una oferta editorial desmesurada para la demanda existente, con más de cien novedades al día. Por otro lado, las librerías tienen la oportunidad de devolver los libros a los distribuidores con un coste bajo si lo hacen en un plazo breve. El resultado de la combinación de ambas dinámicas es la penalización de las obras con un ritmo de difusión lento y el recalentamiento del mercado del libro. Hay adictivas novelas de misterio que, aunque son muy voluminosas, se despachan en pocas horas de lectura; en cambio, los ensayos suelen tener un proceso de digestión mucho más pausado y desaparecen de las librerías antes de saber qué suerte hubieran corrido en el medio plazo.
Algo similar podría pasar en el entorno digital. Tal vez algunos creadores se puedan adaptar sacrificando ciertos contenidos que podrían ser valiosos para mucha gente que, sin embargo, no está en condiciones de manifestar sus preferencias porque no existe un cauce institucional adecuado. Eso es, y la similitud no es casual, precisamente lo que ocurre con algunos tipos de fallos del mercado. Los apologetas del comercio afirman que los precios permiten la coordinación con mayor eficacia que cualquier sistema centralizado. Ésa es sólo una parte de la historia. Los precios transmiten información relacionada con la escasez y la competencia pero oscurecen la información que tiene que ver con la cooperación, la abundancia o los procesos deliberativos.
Puede que el contexto digital tal y como lo conocemos no sea el entorno institucional apropiado para producir y difundir una gran cantidad de contenidos valiosos. A lo mejor Internet puede difundir y remunerar las novelas de ciencia ficción pero no la prosa poética, los juegos para smartphones pero no la teoría de la computación... No hace falta ser un apocalíptico para reconocer que algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo están dedicando sus capacidades a actividades asombrosamente pueriles. Según el tecnólogo Jaron Lanier, en la mayor parte de las empresas startups relacionadas con las tecnologías de la comunicación «uno se encuentra con salas llenas de ingenieros doctorados en el MIT que no se dedican a buscar curas contra el cáncer o fuentes de agua potable segura para el mundo subdesarrollado, sino a desarrollar proyectos para enviar imágenes digitales de ositos de peluche y dragones entre miembros adultos de redes sociales. Al final del camino de la búsqueda de la sofisticación tecnológica parece haber una casa de juegos donde la humanidad retrocede hasta el jardín de infancia».
Los darwinistas tecnológicos eluden pronunciarse sobre los contenidos confiando al mercado la decisión de qué merece conservarse y qué no. Esta estrategia procedimental es una de las claves para comprender las peculiaridades del antagonismo digital contemporáneo.