Diez trabajadores esenciales que sostuvieron el país cuando nadie miraba recuerdan su pandemia: "Barría las calles llorando"
- Cajeras, pescadores, barrenderas, carniceros y policías salieron día y noche durante un confinamiento que ahora rememoran y confían en la responsabilidad ciudadana para no tener que volver a estar solos en primera línea

Aunque la palabra “esencial” les suene ajena y se la atribuyan al personal sanitario, ellos también sostuvieron la maquinaria de un país entero mientras este paraba y se enfrentaron a un virus desconocido en plena calle. Durante los primeros días de marzo hubo miles de personas que continuaron saliendo a cultivar, a pescar, a vender, a conducir, a limpiar y a velar por nuestra seguridad. Actividades básicas que ni siquiera el coronavirus logró detener.
El confinamiento domiciliario se dio después de que España superase los 72.000 contagiados y los 5.690 fallecidos. Cuando terminó, los muertos superaban los 27.000. Cifras que alarmaban en el interior de los hogares, pero mucho más fuera de ellos. Hoy, seis meses después del cierre, un policía, un conductor de autobús, una farmacéutica, un carnicero, una barrendera, una agricultora, una cajera, un rider, un pescador y una trabajadora del Metro echan la vista atrás y lanzan la misma súplica apelando a la responsabilidad individual: “Por favor, que no volvamos a lo de marzo”.
Aunque la posibilidad de otro estado de alarma a nivel nacional no está de momento sobre la mesa, la difícil situación epidemiológica y los confinamientos perimetrales se reflejan también en sus puestos de trabajo. Pase lo que pase, ellos siempre estarán en primera línea frente a la COVID-19.
Patrullando una ciudad vacía
Iñigo recuerda el ambiente de su primer sábado de servicio como “apocalíptico”. “Me tocó trabajar de noche y las calles eran un desierto, las únicas personas que deambulaba estaban fuera de juego”, cuenta este policía municipal de la brigada canina de Pamplona. Al principio de la pandemia le trasladaron al equipo de seguridad ciudadana, donde él y sus compañeros recibían por WhatsApp toda la información actualizada del estado de alarma: hasta dónde llegaba su responsabilidad, por qué y por cuánto podían multar y cómo mantenerse a salvo tanto en la calle como en las casas, donde la vida seguía su curso.
Fue ahí donde Iñigo se topó con las peores situaciones. Peleas, llamadas por violencia machista, denuncias entre vecinos e incluso paradas cardiorespiratorias provocadas por el coronavirus. “Entrabas sin pensártelo para atender a la emergencia, pero también te dabas cuenta de lo peligroso que era pasar por cinco casas en una misma noche y al principio sin EPI, aunque luego íbamos muy bien equipados con unos buzos especiales”, explica.

Fuera, en cambio, se sentía como un “perro pastor”. “Me encontraba a la misma gente saltándose el encierro en diferentes ocasiones y a otros que se escapaban a las cinco de la madrugada para hacer footing porque la casa se les caía encima”, detalla. Aunque sabía que hacer cumplir las normas sanitarias era su labor, también aborreció el fenómeno de “los policías de balcón”, quienes les avisaban “por tonterías” y llegaban a afear sus intervenciones, especialmente en la desescalada.
“No creo que haya respeto por la norma, sino miedo a la sanción. Hay gente a la que el virus le intimida menos que su impacto en el bolsillo”, resume Iñigo. Evoca el famoso botellón de Mendillorri, el barrio pamplonés que protagonizó uno de los escándalos del verano. “A los policías se nos ha metido una carga de trabajo inasumible” por la que ha acabado exhausto y con un sentimiento de “rabia, resignación e impotencia” ante la actitud de algunas personas y dirigentes.
“No creo que haya respeto por la norma, sino miedo a la sanción. Delante de la policía 'se cuidan' más, pero hay gente a la que el virus le intimida menos que su impacto en el bolsillo”.
Durante esos días de marzo, Miriam también patrullaba a bordo de su camión de basura las calles de Barcelona. “Recuerdo la extrañeza de ver todo en silencio y una sensación muy grande de tristeza”, reconoce esta empleada del servicio de limpieza municipal. Pero también de miedo.
“Al principio recogía muchísimos guantes y mascarillas del suelo y entraba en una especie de psicosis porque no sabía quién los había tirado o si podían estar contagiados”, reconoce. Aunque su empresa les dotó y les sigue dotando de todas las medidas de seguridad, ella se sintió muy expuesta. “Lloré mucho. Me subía al camión llorando y barría por la calle llorando. Para mí fue muy duro porque pasaba seis o siete horas sola, sin hablar con nadie y con la cabeza a punto de explotar”, describe Miriam.

Una de las cosas que más le dolía era pasar por el portal de sus padres y no poder entrar a verlos. “Todo el mundo estaba dentro de casa, pero a nosotros nos cerraron las salas comunes y lo hacíamos todo en la calle, por ejemplo comía sola en un banco mientras que en el de enfrente comía mi compañera”, explica. Los estrechos sillines de los vehículos de limpieza tampoco les permitían llevar acompañantes, así que para ella el confinamiento “es sinónimo de soledad”.
“Al principio recogía muchos guantes y mascarillas del suelo y entraba en una especie de psicosis porque no sabía quién la había tirado o si podía estar contagiado. Lloré mucho”.
Fueron días de sentimientos “extremos”, “contradictorios” y de pasar de la pena al llanto emotivo cuando veía un cartel de ánimo o un dibujo anónimo pegado en un contenedor. “Una vez me pillaron las ocho de la tarde en la calle y la gente pasaba por mi lado aplaudiendo. A mí, que siempre salía al balcón para aplaudir a los sanitarios. Se me encogió el corazón, fue muy emotivo”, recuerda.
Luis también notó el apoyo de la gente, aunque no tanto con aplausos como con propinas. Este venezolano se gana la vida como rider de Uber Eats en Madrid y describe aquellos días como una sensación mixta de “miedo y satisfacción”. “A mí me gusta mi trabajo y notabas que estabas ayudando, llevábamos cosas de primera necesidad y mucha gente te lo agradecía”, concede.
Él estableció su propia rutina sanitaria antes y después de subirse a su bicicleta, sobre la que pasaba doce horas al día. El volumen de pedidos se multiplicó por tres y durante esa época creyeron que “íbamos a hacer el mismo dinero durante toda la pandemia”. Pero no ocurrió. La gente no solo requería menos sus servicios, puesto que aprovechaba las salidas a la compra para pasear, sino que los ánimos en las casas se fueron agriando.

“Me cerraban la puerta en las narices y no me daba tiempo ni a dar las buenas noches, nos abroncaban por llegar tarde o querían explicaciones sobre la desinfección de los paquetes”, describe Luis. “Fue desagradable”, pero no tanto como su actual perspectiva laboral: “No hay trabajo y no remontamos. Pinta un invierno duro porque los confinamientos ya no dan más pedidos sino todo lo contrario”, explica. Por economía y por sensación de libertad, la gente prefiere ir al supermercado.
Esto último es un fenómeno que Marcos presenció desde la carnicería de un gran almacén. “Lo que he aprendido de estos meses es que la gente puede llegar a ser muy egoísta y muy irresponsable”, critica al ser preguntado por las avalanchas. “Fue un castigo ir a trabajar porque muchos usaban los supermercados para darse una vuelta de dos horas sin pensar en que los que trabajábamos ahí quizá preferíamos estar protegidos en casa”, abunda.
Psicosis en el súper y en la farmacia
La imagen que el carnicero madrileño tiene grabada a fuego es la del “escenario grotesco” de los primeros días. “El uso de mascarillas aún no estaba claro ni era obligatorio y veías a gente con gafas de snowboard, bolsas de plástico en la cabeza y dos o tres trozos de tela atadas en la boca”, dice. Además, “estaban tensos y enfadados porque faltaba de todo y lo pagaban con el personal del súper”.

Esto lo vivió de forma especialmente intensa Estefanía, cajera en Bilbao. “El viernes de la primera semana fue el peor, había colas kilométricas y vimos situaciones de todo tipo, algunas realmente vergonzosas: la gente se quitaba entre sí las cosas de los carros o corría por los pasillos para llevarse el último paquete de arroz y de harina”, describe.
“Usaban los supermercados para darse una vuelta de dos horas sin pensar en que los que trabajábamos ahí quizá preferíamos estar protegidos en nuestra casa”.
La bilbaína reconoce que ahora “los clientes están más relajados, pero son más severos en el trato”. Algo que comparte Marcos, quien a nivel particular ha visto un cambio radical respecto a las exigencias de la gente dentro de la carnicería: “Vienen con sus propios tuppers o te piden que lo envuelvas muchísimo en plástico porque sienten que así manipulas menos la carne y te pueden poner hasta una reclamación”, relata. “A la gente ya no le importa el planeta, sino su propia supervivencia”.
En cuanto a la exposición al virus, ambos se han sentido desprotegidos por sus empresas y por la gente: “Estoy harto de ver a clientes con la mascarilla mal puesta dentro del centro y que no se les diga nada porque los directores solo quieren vender”, dice el carnicero. La laxitud con las medidas de seguridad es algo que también ha notado Natalia en su farmacia de Ibiza y que no considera “coherente con lo que ha vivido este país”.

“La gente vino con la tarjeta sanitaria echando humo y comprando cajas y cajas de golpe como si se fuera a acabar el mundo”, describe. Pero poco después llegó el efecto contrario y “empezaron a dosificar las visitas hasta dos veces al día”. “Usaban la farmacia para darse una vuelta, básicamente”, recuerda. En aquel momento, la prioridad de las comunidades autónomas era “no alarmar a la población”, así que enviaron una circular a los farmacéuticos diciendo que no usaran guantes ni mamparas. “No nos contagiamos de milagro”, dice Natalia.
Después de lo vivido y con muchas personas acudiendo a comprar medicamentos contra las secuelas de la COVID-19, “desde fármacos para la caída del pelo hasta inhaladores y tratamientos para problemas respiratorios”, la farmacéutica de Ibiza no cree que la sociedad en general haya escarmentado. Natalia sigue avisando a la gente para que se eche gel hidroalcohólico antes de “toquetear” las cajas, para que se ponga bien la mascarilla o para que “no metan la cabeza por debajo de la mampara”. “Llevamos un año ya casi con esto y es tremendo que haya que seguir recordando las medidas”, lamenta.
“Te das cuenta de que se cumplen porque es obligatorio, no por conciencia”. Y a veces ni eso. Elena, trabajadora del Metro de Madrid en horario nocturno, nunca se imaginó las escenas que tiene que presenciar a día de hoy en el suburbano. “Hay personas que pasan con la mascarilla bajada constantemente, pero yo he empezado a ignorarlo porque el otro día agredieron a una compañera por decirle algo a una señora”, narra. “El ambiente está muy crispado”.

Del páramo a la avalancha en el transporte público
El cambio en el transporte público quizá haya sido el más drástico de todos. Ha pasado de ser un páramo a ofrecer escalofriantes escenas de hacinamiento en las horas punta. “Nunca pensé que me dejarían meter hasta a 100 personas en un vagón”, reconoce Elena. En el Metro de Madrid han instalado un sistema de control de aforo para que no se reúnan más de 15 personas en el andén, pero “provoca tapones en los tornos y los trenes van igualmente llenos porque la gente empuja hasta el límite para entrar”, reconoce.
“Hay personas que pasan con la mascarilla bajada constantemente, pero ya no les dices nada porque el otro día agredieron a una compañera”.
Javier, que lleva 38 años siendo conductor de autobús urbano en Zaragoza describe las mismas escenas de antigua normalidad. En su caso, con la incomodidad añadida de que la gente le plante cara directamente. “No tenemos métodos para evitar que la gente se suba en las horas de más afluencia, algo que con el actual número de vehículos es imposible de evitar”, se lamenta el también representante sindical. Siente que les han puesto sobre los hombros la responsabilidad de que la gente perciba el transporte público como un entorno libre de virus. “Exigimos que los usuarios vayan seguros, pero no podemos hacer nada más que dar indicaciones por la megafonía y la mayoría no hace caso”, reclama.

A nivel personal, Javier preferiría no volver a tomar “medidas drásticas” como en marzo y abril, cuando se aisló de toda su familia. “No se lleva bien. Soy personal de riesgo y ellos preferían que cogiese la baja, pero también tengo la conciencia de trabajar en un servicio esencial que usa el personal sanitario”, rememora. Para evitar vivir lo mismo, “la gente debe volver a coger respeto al virus”. Elena siente lo mismo.
“Al principio de la pandemia me metía en mi garita, que era como mi burbuja de confort”, pero ahora toco los tornos sin guantes, veo a cientos de personas al día y luego voy a casa de mi madre, algo que antes no hacía“, compara preocupada. Además, tanto en Metro de Madrid como en el servicio de autobús de Zaragoza, ambos profesionales han sido testigos de la dejadez y de la falta de medios de seguridad de sus empresas, donde ”varios compañeros han caído enfermos o cosas peores“.
“Antes el autobús era un jolgorio. Ahora se ha perdido la alegría, no hay esa salsa que había antes. Das un frenazo y la gente ni se queja porque está triste”.
En el lado opuesto se encuentran los trabajadores esenciales del mar y del campo. En estas zonas han sufrido menos el impacto económico y epidemiológico del coronavirus, como cuenta Rosa, agricultora de Almería. “No hemos notado nada y, en todo caso, a favor. Ya pasó en 2007 porque este tipo de crisis favorecen el consumo en las casas”, describe.
Mar y montaña: el lado opuesto al azote económico y vírico
Mientras que en las ciudades grandes se sucedían las imágenes de la desolación, con las calles vacías, los negocios cerrados y la incidencia disparada, la economía española viraba su foco hacia la denostada zona rural. “Los invernaderos, a pesar de estar cerrados, son un lugar seguro donde te aseguras dos metros de un trabajador a otro”, explica Rosa, que se dedica al cultivo de pepino, principalmente. De hecho, reconoce que en su pueblo tardaron en tomar medidas de seguridad: “Ahora están subiendo los contagios y tendremos que invertir en más medios”.
El único virus que ha azotado a la plantación de esta agricultora fue el que afectó a toda una cosecha de pepinos que tuvo que arrancar para sustituirlos por melones: “Parece que ha sido un año viroso para las plantas y para las personas”, equipara. Tampoco ha notado un gran cambio en el negocio Agus, dueño de una lonja de pescado en la costa gallega. “Perdimos un poco en la hostelería, pero nuestro sector no estuvo en crisis en ningún momento, de hecho estoy vendiendo un poco más de lo normal”, admite el pescadero.

En su mercado, donde habitualmente trabajan 700 personas, solo hubo tres contagios, “pero ahora todo sigue igual”. ¿El secreto de su éxito? “El mayor centro de venta estaba en Madrid, donde la gente no podía gastar fuera de su casa e invertía lo que ahorraba en comer mejor”, dice sobre su aumento de ventas de rodaballo, lenguado, percebes y almejas.
Realidades opuestas pero que unen a estos diez trabajadores esenciales en el deseo de no verse otra vez en las calles de un país cerrado. “Creo que esto podía haberse evitado, será una sensación de fracaso tremenda si volvemos hacia atrás”, piensa Miriam, la barrendera de Barcelona. “Si toca, ahí estaremos”, se resigna el conductor de autobús urbano de Zaragoza. Y, aún así, como reconoce Marcos el carnicero, “sabiendo que la primera línea no es la mía, sino la de la gente que está en los hospitales”.

Este contenido está realizado por un anunciante y no interfiere en la información de eldiario.es.
Contenido EDCreativo




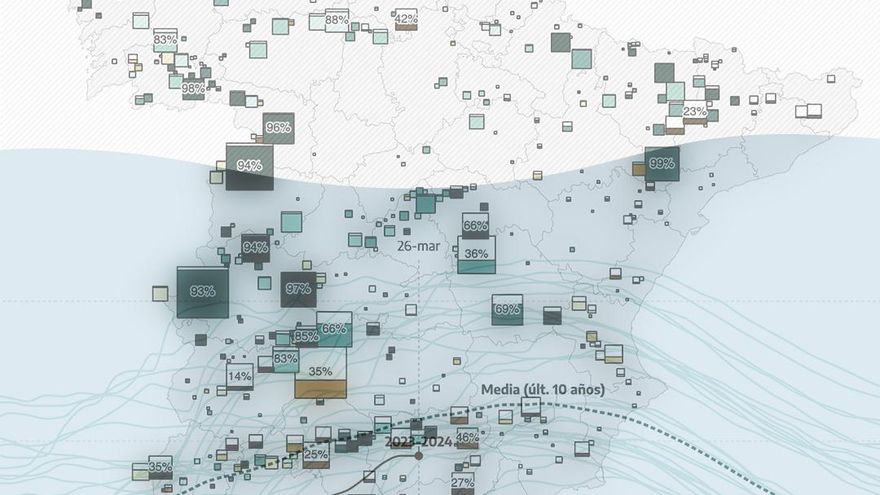

























23