La rubia tosió

Fui a la farmacia, tres días atrás, por leche para mi hija y volví con una lección de pánico y política.
El camino de ida estaba libre: nadie frente a mí, nadie detrás, ni un auto en la calle. Si por dos segundos hubiera querido graficar el instante posterior al fin del mundo y verme como último sobreviviente, sería con los pájaros a trino suelto y el aire fresco –suponiendo que ese fin del mundo sucediera como ahora, en los hálitos finales del invierno.
Pero el final no es tal. El único apocalipsis sigue siendo literario, marrano y macarramente. En definitiva, todo iba bien –y eso significa lo que todos entendemos hoy por ir bien: nadie potencialmente estornudador/tosedor en las cercanías– hasta unos metros antes de la farmacia, cuando de la nada apareció por la izquierda un tipo de unos cuarenta años envuelto en un pasamontañas –salía de un edificio– y un muchacho con un perro dobló la esquina y enfiló hacia mí. Por la otra esquina, como si fuera una emboscada, asomó un hombre mayor llevando un folio contra el pecho, con guantes y tapabocas como el paseador de perros. También encaró en mi dirección.
¿Han estado en esa situación, verdad? La situación me-cago-en-todos-ustedes-por-qué-justo-ahora. Pues los cuatro hombres hemos pensado lo mismo, supongo, pues cada uno empezó a mirar a los demás como calculase sus trayectorias y la velocidad de caminata, trazando líneas punteadas invisibles para estimar si nos rozaríamos o circularíamos dos metros más allá del miedo. Un instante de paranoia social en el que parece inevitable que todos confluyamos en el mismo punto en simultáneo. Pues bien, cada uno hacía su parte, yendo y viniendo a los ojos ajenos, y movíamos nuestros pasos un poco más a la izquierda o a la derecha atentos al lenguaje corporal del otro, frenando progresivamente a medida que alguien avanzaba, en una danza un poco cómica por su improvisación y falta de plasticidad y otro poco patética y torpe por las razones que la coreografiaban.
Pero entonces, mientras los cuatro tipos intentábamos evitarnos sin sugerir que intentáramos evitarnos, de un auto estacionado salió una mujer joven –treinta, rubia, esbelta: sin tapabocas, sin guantes y colgada del móvil en una charla animada. Nadie la supuso, pues nadie la vio venir. La mujer cerró la puerta del coche con un golpe seco, despreocupado, propio de una normalidad anterior, esa que ocurría hace quince días-siglos. Y se echó a caminar hacia nosotros cuatro.
Sucedieron entonces tres cosas llamativas. La caminata de la mujer era tan determinada y segura, que los cuatro nos detuvimos en seco como sin un tren fuera a arrollarnos –un tren con virus, sería la idea. Nadie se movió por unos segundos mientras la mujer atravesaba taconeando la calle y luego la acera en la que nosotros fungíamos de estatuas miedosas y prejuiciosas y se metió en el playón del estacionamiento de la farmacia.
Yo creo que en ese instante todos recuperamos el aliento, pero de repente sucedió lo inesperado: la mujer tosió. En medio de su charla, como si nada: tosió. Una vez, dos, luego tres. Detuvo su caminata por un instante para toser mejor, y tosió por cuarta vez. Siempre igual: sin cubrirse la boca. Y luego siguió hablando por teléfono como si nada, como si no hubiera un Virus de Mierda, ni alertas ni cuatro hombres en pánico.
Sobre todo eso: cuatro tipos en pánico. Porque la mujer tosió –cof-cof-cof– a unos sólidos seis o siete metros del más cercano de nosotros –el paseaperros; el segundo era yo–, pero todos giramos las cabezas al primer estertor, como si nos escupiese en la cara. Esto es: la rubia tosió y vimos la muerte en el aire viajar a toda velocidad hacia nosotros. No importaba que nos estuviera dando la espalda cuando la expectoración: el cof-cof-cof- nos erizó las reacciones primitivas.
Esa fue la segunda acción distintiva: sobrerreaccionamos. La mujer tosió lejos, de espaldas, sin viento. Pero nos asustamos. Y lo hicimos por un miedo ya tan enrulado dentro de nuestra psique que parecía atávico, viejo, demasiado visto. Como si el Virus de Mierda llevase décadas o siglos aquí y nosotros, humanos bien educados en el miedo a lo extraño, reaccionásemos a sus manifestaciones –cof-cof-cof– gatillando una respuesta refleja o aprendida.
El tercer factor fue la parálisis. Dicen que estamos instintivamente cableados para actuar ante el peligro con un fly or fight. Pues en nosotros fue freeze. Del mismo modo que los cuatro hombres calculamos las curvas de desplazamiento, las hipérboles de trayectoria y las bisectrices de nuestras posibles cercanías, y del mismo modo en que redujimos nuestra velocidad de aproximación e imaginamos los dos metros de seguridad de la peste ajena, y del mismo modo que los cuatro –o eso creo– giramos nuestros rostros para protegernos del aliento mortal, los cuatro, también, nos quedamos congelados, clavados en el piso tras la tos de la rubia.
Nadie movió un dedo. Ni el perro, diré, que pareció perder toda ansiedad vagabunda. Fue como si todos esperásemos que las minúsculas gotas del estertor de la mujer cayeran al suelo arenoso del estacionamiento. Como si todos aguardásemos los diez, veinte, treinta segundos necesarios para que el virus se confunda con el polvo del piso, los restos de caca de perro, nuestras bacterias usuales, y sea incapaz de volar. De volar hasta nuestras narices dando un giro más espectacular que la famosa bala zigzaguante de JFK.
No sé ya quién dio el primer paso para salir de la atonía, pero cuando reiniciamos la marcha nadie miró a los demás –o al menos yo no tuve la cara para hacerlo. La vergüenza ajena es muy mala carta de presentación en sociedad, sobre todo cuando cada uno de nosotros –excluida la mujer, que actuó con la naturalidad distraída de quien no tiene nada que temer–se comportó como si el otro fuera un portador de muerte.
Ese miedo cagón y blandengue es el que me preocupa: cuando lo único que importa es uno. Ese es el triunfo de los miedos fundacionales de las distopías: convencernos de que el otro nos puede –y va– a hacer daño. Convertimos al portador del virus, alguien que fue contagiado contra su voluntad por una entidad microscópica invisible, en el virus mismo. El portador vuelvo agente o actor de contagio. Alguien que trastoca nuestro –mi– derecho a vivir tranquilo.
Esos miedos son tan virósicos que contaminan nuestra comprensión del mundo. Ese virus que hace del otro un enfermo –de lo que sea– se entiende como una amenaza para nuestro status quo. No es casual que en la retórica de los extremismos el otro traiga consigo maldad –una cultura distinta, una religión diferente– o sea esencialmente malo –empezando por su color. Esos miedos crean –o cierran– fronteras con facilidad y rapidez, fracturan sociedades entre iguales y no-iguales, procrean ideologías de caca, nacionalismos pedorros, odios varios. No exagero: el Virus de Mierda nos ha inoculado temores que creíamos no presentes. De esta crisis los nacionalismos buscarán salir más seguros de sí blandiendo banderas de victoria localista contra un virus que, para empezar, no era suyo.
Ese Virus de Mierda ha marcado a la gente. Los italianos fueron vistos por un tiempo breve –hasta que contagios y muertes comenzaron a crecer a una velocidad mayor en España– como los apestados de Europa. La ameba que ha logrado hacernos creer que es un ser humano que responde al nombre de Donald Trump ha hecho escuela machacando que el virus es, primero, “extranjero” y, segundo y específicamente, “chino”. Muchos han seguido su ejemplo. En la Argentina que crecí incluso he oído decir a personas queridas –ellos mismos hijos y nietos de inmigrantes que bajaron de barcos– decir que “estábamos bien hasta que bajaron los franceses y los italianos de los cruceros y trajeron el virus”.
No es nuevo. En un pasado no tan distante como 1910, cuando un inmigrante irlandés –un europeo, no un africano o un latino– desembarcaba en Ellis Island, a la entrada de New York, era recibido con carteles que reclamaban que se llevara sus enfermedades a su maldito país de origen. En un pasado no tan distante como 2019, decían lo mismo de refugiados y migrantes sirios, afganos, africanos o latinos en media Europa y Estados Unidos.
El Virus de Mierda le ha dado un pasaporte franco y sutil a los mecanismos de control –nadie sabe qué tan democráticos saldremos de esto, qué tan civilizada será nuestra convivencia, qué tan policíacos nos volveremos–, y ese mismo pasaporte franco y sutil reforzará los discursos de rechazo al otro.
El miedo al distinto –el miedo xenófobo– no viene codificado en el ARN del Virus de Mierda. El miedo al enfermo es el miedo al otro que puede contagiarme a mí. No importa que esa persona esté infectada porque el virus no discrimina, yo puedo perder la vida por culpa de ese otro. El virus de otros me vulnera. A mí. No es tan difícil hacer de esta pandemia una enfermedad política. Lo harán, lo están haciendo. Miren siempre a Trump, que es el paciente cero de mucha de la contaminación virósica de odio y rechazo: él ya dijo que con su beautiful muro la enfermedad no habría entrado a Estados Unidos. Ergo, la enfermedad viene con los otros. Está en los otros.
No me malinterpreten: mantener dos metros de distancia está bien, confinarnos está más que bien. Cuidarnos unos a otros es lo que debemos hacer. Convivir con el miedo es algo que debemos hacer. Vivir con la lotería negra de una muerte posible es algo que debemos hacer. Pero transformar eso en paranoia activa, militarismo de balcón, segregación es otro cuento. Esos virus contaminan de otro modo. El Virus de Mierda está programado para reproducirse sin pensar. Los virus políticos se reproducen a conciencia, con más o menos paciencia; atacan porque quieren. Pueden acabar con la humanidad de toda una sociedad y, aún así, hacerle creer a esa gente que todavía sigue viva.














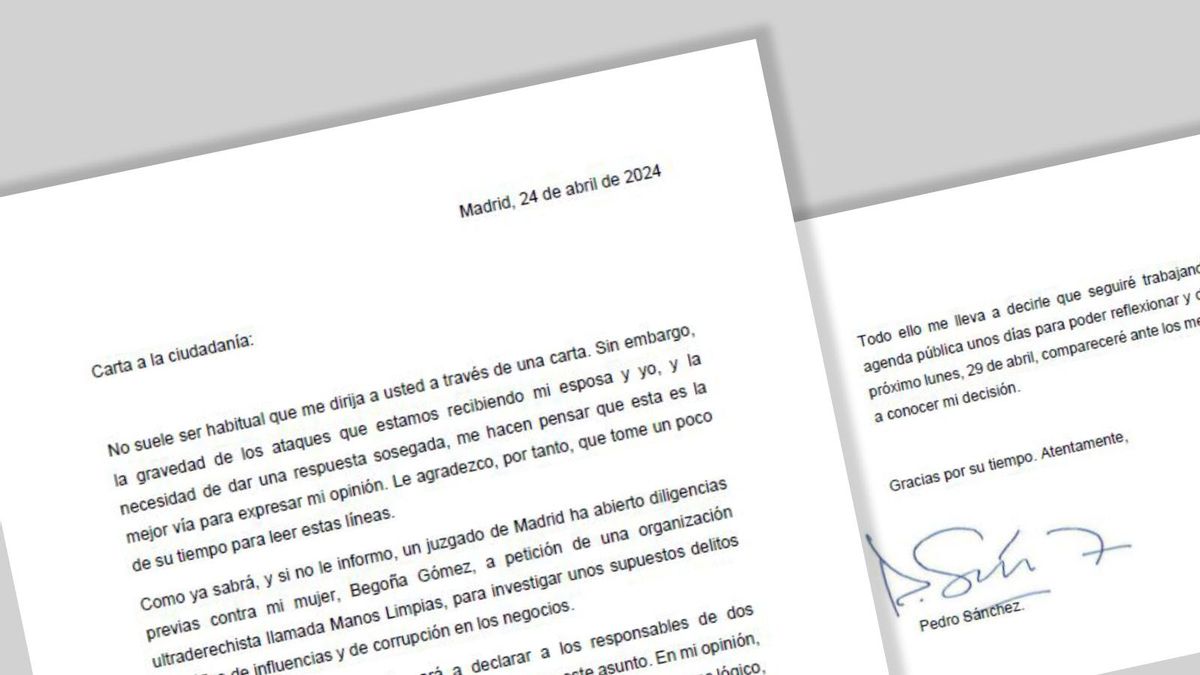











7