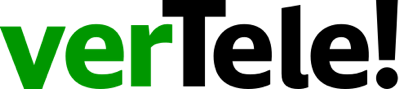Querido Frankenstein
Llevaba siempre una pequeña libreta donde apuntaba los chistes. Lo hacía por temas, como los grandes archiveros del ingenio. Me los contaba en solitario, porque con Mainat siempre manteníamos un tranquilo y estimulante paso a dos y no era hombre de grandes multitudes. Me contaba los chistes en una sobremesa y lo hacía con un enorme sentido del espectáculo. De entrada chistes cortos, para sacarme del marco del café y estimular la imaginación. Luego los absurdos, para llevarme a otros mundos. Finalmente, una batería de los mejores. A mí se me saltaban las lágrimas y recuerdo que él, cuando se rompía en carcajadas, acababa bizqueando. Luego un paseo, como de niños que hacen novillos, y yo me iba a mi corazón y él a sus asuntos. Tener a este Mainat a mano era un lujo. La vida con él era gambas, amor y fantasía. Hoy, al conocer su muerte, me ha sobrevenido la sensación del superviviente. Hay amigos intensos de hace cuatro días. Y amigos que en cuatro días se desvanecen. Pero con Mainat hacía más años que nos conocíamos y nos buscábamos, que años sin saber de nosotros. En los últimos tiempos era como el hermano trasatlántico que algún día regresa de América tras muchos meses y, en vez de contarnos cosas enormes, nos dejamos destilar en silencios confortables. Yo le hablaba de mis palabras y él de sus imágenes. Discrepábamos: “Esa televisión que ha- céis no me acaba de gustar”. Y él, rápido como un hurón, añadía: “Si no te gusta es señal de que la ves, ¿no?”. No solíamos hablar de Crónicas Marcianas, porque Xavier Sardà me enseñó a ir en moto y me llevó en su avioneta, y ése es un vínculo que no se puede traicionar ni siquiera con la verdad. Pero estaba triunfante con Operación Triunfo. “A los que critican lo de O. T. deberíamos recordarles la suerte de haberlo hecho nosotros. ¿Te imaginas O.T. hecho en Madrid?” Hablar de la muerte de un vitalista es un oxímoron, algo que se niega en sus propios términos. Joan Ramon Mainat era un hombre que literalmente se estaba todo el día creando encima. Pero al contrario de otros ejecutivos de este negocio que están todo el día hablando de su trabajo como si fueran Leonardo da Vinci, el bueno de Mainat, el que yo conocí y el que me acompañó, tenía una enorme facilidad para bajar del pedestal e inventar caminos sobre el mantel. Nunca vi a un Doctor Frankenstein tan enrollado como para meter en la misma jaula a monstruos del grito y de la razón, de la sátira y del arte. Jamás se ve al titiritero tras el teatrillo, pero aquel padre Apeles rampante o ese Matamoros hiriente son un ejemplo de cómo se puede convertir la pantalla en un tebeo y no perecer en el intento. Eso se dirá hoy, cuando ya todo se mide en audiencias. Pero en mi pequeño santoral he ido a buscar unas fotografías que nos hacía el fotógrafo Canetti cada vez que nos regálabamos una paella en una Barceloneta con suelo de arena. Ahí te has quedado, Mainat. Con esa alegría inteligente que asoma en los oasis del desierto televisivo. Y aquí me quedo, un poco más solo. ¿Quién me contará los chistes ahora? ¿Quién me hará reír si el espectáculo va llenándose de ausencias?