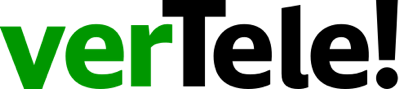Los espectáculos caen en la grosería para hacer gracia
Peroraciones televisadas sobre masturbación, deyecciones y eyaculaciones, toqueteos y contrastes del paquete reproductor en la pantalla, sopesamiento de senos, largas narraciones sobre rumores flatulentos en las emisoras, lenguajes salaces en el Parlamento, alusiones a la longitud del miembro viril del señor presidente, excrementos lingüísticos surtidos en entrevistas, comparecencias y conciertos al aire libre. Prácticamente cualquier asunto que antes protegía el pudor, la religión o la instrucción cívica ha ido sucumbiendo en la escena pública. ¿La obscenidad? ¿La ingle? ¿La regla? ¿Ponerse en cueros? ¿Qué pretexto queda todavía para que uno o varios sujetos, una pareja o una cebada multitud se baje las bragas o los calzoncillos ante el público?
Desde la media docena de obras de teatro que se registran ahora en torno al falo o los monólogos de la vagina, al espectáculo titulado Las marionetas del pene, el cuerpo se ha cargado de groserías como una manera desinhibida de hacer gracia y chapotear en la vulgaridad. Pero no sólo en España. Aquí la vulgaridad se regocija en las muy taquilleras películas de Torrente, en el espeso y hediondo tufo de Los Morancos y hasta en cualquiera de los reality shows que fundó Gran Hermano y siguen en selvas y hoteles. Pero esta tendencia española viene siendo también la que cruza de una a otra parte del mundo.
Más que la neumonía severa y atípica, la desvergüenza, la ordinariez, la vulgaridad, se ha convertido en la epidemia más típica y vistosa a comienzos del siglo XXI. El globo entero, a partir de sus imágenes mediáticas, tiende a ser la metáfora bufa de un órgano sexual a punto de estallar o la forma henchida que anticipa alguna fetidez entre grandes carcajadas.
¿Qué pasa aquí, allí, en casi todas partes? ¿Lo grosero se está haciendo normal? En la página web candilejas@candilejas.cl, de Santiago de Chile, puede leerse: “La pantalla chica hoy en día se ve inundada de espacios de mal gusto, conductores grotescos con un lenguaje soez y programas anunciados a todo bombo con un contenido que dan ganas de llorar... Hoy, las palabras más chabacanas y grotescas son escuchadas sin ningún resquemor en la diaria programación de TV chilenas”.
Al grano Pero, al otro lado del mundo, en Pekín, Cui Yongyuan, productor y conductor de un espacio titulado significativamente Al grano, el más popular en la nación, admite que incurrió en prácticas “vulgares” para agradar a la población. Y lo mismo ha venido sucediendo con programas de entretenimiento chino, como uno llamado La diversión y rediversión, en manifiesta señal de sus excesos.
La audiencia, no importa cuál, suele echar pestes de estos programas tildados incluso de “nauseabundos”, pero, visto su éxito, ¿es esto lo que desea hoy la población? En España, especialmente desde Crónicas marcianas o los hermanos , la televisión ha destinado muchas horas a reunir audiencias millonarias que mientras condenan las “guarrerías” y desafueros que presencian, no retiran su vista de ese piélago. Más aún: entre la misma progresía culta siempre vigilante de la alienación social, hay quienes siguen regularmente estas ofertas “para relajarse” y en el sobreentendido de que buscan informarse sobre la degradación real.
Lo interesante, además, de este fenómeno es su absoluta rotundidad. Su carácter de gran pleonasmo, porque mientras en el fenómeno del kitsch, por ejemplo, se lograba recurrir a un discurso de segundo orden para su degustación irónica, o en el trash chic se hallaba un punto de perversidad para degustar su bucle fementido, en la vulgaridad sólo hay carnaza, lavaza, chocarrería plana. O bien: el género que se adensa en Hotel Glam es pura grasa, la grand bouffe del mal gusto sin la compensación de traspasar su metabolismo hacia cualquier delectación pecaminosa. Lo visto es todo lo que se consume y su consumo se agota al final de la emisión.
Cultura para niños El gusto por lo escatológico, la atracción de la mierda, el comportamiento sin asomo de inhibición, la indiferencia entre lo privado y lo público, el culo, pertenecen a la condición del niño. Norbert Elías, junto a E. Dunning, analizó, en un libro sobre la evolución del deporte, los comportamientos de los adultos en los espectáculos deportivos asimilando sus gritos y braceos descontrolados a los modos desprejuiciados con que los niños expresan las emociones, incluso en plena vía pública o en los restaurantes.
Los hinchas actuarían en el estadio como niños gracias a la permisividad que allí se les autoriza, pero no fuera de esa circunstancia. El espacio y el tiempo en torno al partido operaría como un desahogo de pulsiones elementales que vino reprimiendo la civilización para compartir más ordenadamente la vida con los otros. De esta manera, el ciudadano se ha visto compelido a reservar para su vida privada muchas explosiones de gozo o de dolor, ha guardado los aullidos de placer para la alcoba y ha recluido el desarrollo de funciones fisiológicas en los retretes, lugares retraídos.
Ahora, en efecto, no se suele hacer de cuerpo en grupo como antes, no hay plañideras en los entierros, ni frecuente promiscuidad en los dormitorios de matrimonio. Los ciudadanos se sujetan en público para dejar supuestamente limpia el área común. Pero todo ello, a lo que parece, empieza a ser parcialmente olvidado con el triunfo de la vulgaridad. ¿Cómo explicar que un tipo mantenga a grito pelado una conversación íntima a través del móvil y en cualquier lugar? ¿Cómo justificar las escenas en que el botellón lo tolera todo?
La educación fue dirigida a la contención y fueron tanto más distinguidas las clases cuanto menos dejaban desatados los sentimientos. ¿Se ha perdido esta norma ahora? La nueva epidemia de vulgaridad, el dark side of the New Economy, el lado oscuro de la Nueva Economía, la calificaba recientemente The Wall Street Journal, parece un síntoma más que circunstancial.
Un signo que se relaciona probablemente con una infantilización general de la sociedad y la cultura, siendo su máxima peculiaridad la de hacer aquello que apetece, en seguida y sin recato. Hacer, en suma, como hace el niño que no entiende de reservas o convenciones, que se cree el amo del mundo y es incapaz de asumir la necesidad de aplazar la recompensa (de la golosina, del alimento, de la defecación) para incomprensibles normas.
De esa vulgaridad forma parte también hoy, aunque lateralmente, el descuido obstinado del lenguaje, el insoportable mal uso de dichos tradicionales (“enhebrar una aguja en un pajar”, “hacer la vista sorda”, “encontrarse entre la espalda y la pared”, “poner los pelos de gallina”, “estar las espadas en el tejado”, etcétera) que llenan la escucha -radiofónica y no radiofónica- de frases catastróficas. Pero, por si no fuera bastante esta suerte de insolencias, se tiene además por “auténtico” o “sincero”, convalidable con el “directo” en la televisión, el “cine verdad”, el uso de todos los tacos posibles hasta devaluar su énfasis y hacerlos discurrir como basuras, material empobrecido y molesto que introduce más elementos vulgares. De hecho, no sólo se piensa poco o nada antes de hablar, sino que el pensamiento alardea de cabalgar sobre el lenguaje a la manera que enseña el lenguaje del móvil o los espasmos de la nueva y apremiada conversación.
El niño no puede esperar y reclama a manotazos y llantos lo que desea. Pero, de la misma manera, el adulto más vulgar se impacienta con la cadencia de la lectura, demasiado premiosa a efectos de la comunicación o la gratificación. En lugar de la escritura prefiere el impacto de la imagen, y en torno a ella se desarrolla la cultura de la máxima e inmediata exposición.
La vulgaridad puede tenerse por un mal, pero supone también la forma más corta y directa de llegar al grano. Cuanto más pronto se llegue al grano, mejor y, simultáneamente, cuanto más inmediato sea este camino, más elemental será. El camino más corto hacia el objeto suele ser también el más exiguo, tanto en tiempo como en sutileza, como demuestra la brutal actuación norteamericana en Irak. El pragmatismo del camino corto es, en efecto, muy norteamericano, y, como tal, muy pegadizo para la cultura popular. No es extraño que ahora todo el mundo participe de él.
Malos modos Incluso los norteamericanos están asombrados de su enorme divulgación. “Estamos sorprendidos de la extensión de esta nueva mala conducta de los ciudadanos, pero más aún de la gran influencia que tiene en la gente”, ha dicho la psicóloga norteamericana Lilia Cortina, de la Universidad de Michigan-Ann Arbor, en una reciente intervención en Toronto durante el encuentro de la American Psychological Society, y refiriéndose, sobre todo, al trato interpersonal cargado de rudeza y mala educación. Ser vulgar es, en consecuencia, algo más que una eventual perversión de lo existente y mucho más que jugar con la eyaculación, la baba o el culo. Llegado a un punto, a este punto actual, la vulgaridad tiende a convertirse en un estilo de vida. El estilo de una democracia degradada, el hedor de las relaciones humanas heridas, la cara obscena de la biografía cuando la intimidad se ha comercializado y la prestancia es un lastre para la acción en busca de provecho personal.
Así, en otra interpretación sobre el actual apogeo de lo vulgar, el profesor Robert D. Putnam, de la Universidad de Harvard, alude al factor del creciente aislamiento social. Putnam publicó en 1999 un libro titulado Bowling alone (Solo en la bolera. Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores), donde explicaba la disminución de la satisfacción de los ciudadanos por causa de la aminoración de las relaciones interhumanas. La pérdida de contactos y experiencias compartidas con los demás fomentaba las depresiones y el desamparo, propiciaba la agresividad y la tristeza, mientras, a la vez, incrementaba la desconfianza hacia el otro.
Faltos de una relación habitual, el residente cercano deja de ser el vecino a quien recurrir en busca de compañía o ayuda y se transforma en una posible y extraña amenaza. La desproporcionada agresividad entre conductores, las asperezas o frialdad en el trato con empleados de comercio en los países desarrollados, el formidable aumento de quejas en los servicios, la dramática disminución de conexiones en barrios, familias y amistades, componen un cuadro donde poco a poco ha ido faltando la estimación y el respeto por el otro. También por uno mismo.
De esta situación ha nacido un comportamiento nervioso o desabrido, un lenguaje rudo y, en suma, un auge de la grosería. Cada cual trata de defenderse sin importar cómo o a quién se aporrea. Pero, simultáneamente, la televisión o el cine enseñan de una u otra forma que a mayor grosería, a mayor vulgaridad, mayor audiencia. ¿Habrá sido el éxito de la vulgaridad lo que ha inducido a salpicar de un lenguaje sexual antes inédito el fino programa vespertino de Ana Rosa Quintana? ¿Es este factor el que permitió que aun bajo la delicada y cuidadosa voz de Nieves Herrero se tratara durante muchos minutos los efectos flatulentos de una fabada Litoral y su posible función en un conjunto musical de viento?
Támpax En Hotel Glam se ha podido asistir a una exégesis sobre el hilo que escapaba del támpax de Yola Berrocal, u otra por el estilo, pero en Londres los espectadores alcanzaron a seguir la exploración de un pene con su escroto a través de una web cam que, con capacidad para discernir en la oscuridad, se introducía en el pantalón de un concursante, y han visto a un ministro hacer bromas con la palabra clítoris. Recientemente, en San Sebastián, uno de los spots de gran resonancia en el certamen internacional de publicidad mostraba a un bebé que mientras mamaba de un pecho se deleitaba manipulando el pezón del otro. Y antes, Iberia, celebrando su 75º cumpleaños, empleó todo un pasaje de bebés para jugar con el mismo recurso de mal gusto, y las diferentes marcas de fibra o cereales no se han ahorrado alusiones al tránsito intestinal y a los correspondientes cuartos de baño.
¿Será, en fin, el mal gusto, el gusto de la actualidad? La actualidad, entre el paro delirante, la mentira crónica, la guerra falsa, el bufo de la deflación, no sabe a qué atenerse y la vulgaridad es el signo de su desarreglo orgánico. El gusto por lo que en principio huele o sabe mal, como ciertos quesos, ciertas bebidas, requiere un refinamiento de segundo orden, a menudo más complejo y exquisito. Pero aquí la vulgaridad se manifiesta a la manera de un chapapote moral, como la cloaca de una dignidad estética residual o como la descomposición pestilente de la calidad democrática.