La soledad y la invisibilidad de las personas mayores por la COVID-19

La perspectiva de la vida cambia a medida que nos hacemos mayores. En la adolescencia, el único fin es disfrutar al máximo de tu tiempo, sin preocupaciones, más allá de las obligaciones impuestas para estudiar. Luego, viene la etapa de la incorporación al mercado laboral. Y, en un abrir y cerrar de ojos, compras un vehículo nuevo, que sustituye al de segunda mano que tenías hasta esos momentos; firmas una hipoteca, que te encadena a un banco hasta la vejez y te hace dependiente de un puesto de trabajo, muchas veces mal pagado y que te consume; y el paquete se completa con la formación de una familia y la necesidad de hacer cuentas para llegar a final de mes. La sociedad impone sus valores y obligaciones y te hace pensar que formas parte de ella solo si has cumplido con ese programa.
Mientras tanto, la vida pasa, lentamente, sin opción de volver a atrás. Un día te detienes, sobresaltado, porque estás en el abismo de los sesenta años y todo te parece que va demasiado rápido. Entonces, en tu mente solo hay una preocupación: el tiempo, ese que derrochabas ingenuamente en la juventud y que ahora se va desgranando poco a poco en tu reloj vital hasta que no quede ningún grano y todo se detenga. Tarde o temprano, sabes que llegará ese momento, pero evitas pensar en ello porque la mejor manera de hacerle frente es imbuirte en tus rutinas.
Por si fuera poco, a la puerta ha llamado una pandemia, denominada COVID-19, para la cual, a día de hoy, no tenemos respuestas y solo sabemos que se expande con rapidez y con altos índices de mortalidad. Nos quejamos a diario porque esa enfermedad ha condicionado nuestras vidas y este egocentrismo nos ciega de tal manera que no percibimos los efectos que ha provocado en las personas mayores. Su presencia ha supuesto que estas últimas sumen otro hándicap a su particular carrera de fondo, que no solo merma sus capacidades y su autonomía, sino que también ha afectado duramente a sus relaciones sociales y ha creado situaciones sicológicas muy duras. En todo momento les ronda por la cabeza los riesgos de un posible contagio y la debilidad de las defensas de sus cuerpos para hacerle frente. Si la vejez era ya una llamada de atención en su reloj vital, que se va consumiendo, la COVID-19 ha supuesto un mazazo, arrinconándolas y renunciando a su vida normal, dando pie a un colectivo que sufre en silencio sus consecuencias.
Las residencias de mayores, que muchas veces cumplen la función de prisiones para padres y madres, que han sido arrancados a la fuerza por sus hijos del espacio que siempre fue su hogar, ha invisibilizado los efectos que produce la enfermedad en dicho colectivo. Esos efectos son emocionales y psicológicos porque aquellos no reciben visitas o lo han hecho con un carácter restringido por los protocolos establecidos por causa de esa enfermedad. De este modo, quedan avocados a una evidente protección sanitaria, pero también sufren los efectos de la falta de cariño y amor que esos parientes les profesaban.
Las personas mayores necesitan abrazar y que sus seres queridos las abracen, requieren del contacto físico, los olores evocadores y las emociones positivas propias de un ambiente grato. Por eso, la familia y los buenos amigos son el mejor bálsamo en el momento final de la vida y su ausencia está produciendo graves estragos en ellas, acelerando su envejecimiento físico y sicológico.
La realidad golpea sin piedad y esto, que sucede en los centros de mayores, también se extrapola a muchos hogares, donde viven ancianos solos. Ante esta situación, siento que hay una falta de amor, empatía y sensibilidad hacia ellos porque lo único que demandan es que compartamos parte de nuestro tiempo para mitigar su soledad y el asilamiento al que se están sometidos, al mismo tiempo que demandan comprensión y los estímulos necesarios para no sentirse como objetos.
Algunas mañanas, cuando regreso de hacer deporte, saludo a una vecina de mi barrio, con la que curiosamente tampoco tengo mucho trato. Ese saludo se ha acrecentado las últimas veces en forma de diálogo, donde cualquier tema vale con tal de que haya un mínimo de empatía y relación cortés de por medio. Ella, octogenaria, habla de la vida desde su azotea; yo, en la fase de cargar con la cruz de una hipoteca, le voy a la zaga a pie de calle. Aquella situación se me antoja como la de una niña que espera con ilusión el momento de su cumpleaños, no solo para abrir su regalo, sino también para soplar las velas de una tarta que quiere compartir con otros. Pero, ahora, no hay risas ni abrazos y las voces de momentos así se han visto aplacadas por el silencio, la seriedad y el aislamiento tanto de las personas que vivimos en esa zona como de sus familiares.
En esas conversaciones, me recuerda una vez tras otra que el barrio ha cambiado, que ya nada es como antes, como hace unos meses. Apenas llevamos un año con esta enfermedad, pero en el ciclo vital de las personas de ese rango de edad todo se amplifica mucho más. Insiste en que los vecinos ya ni se saludan o lo hacen fugazmente desde el interior de los vehículos, con las ventanillas cerradas y sin ánimo de pararse.
Prácticamente, lleva meses sin hablar con nadie y le invade la nostalgia al hacerlo conmigo. Su marido, con más de noventa años, apenas se mueve. En su casa se ha instalado el silencio, frío, sordo y aterrador. Donde antes había reuniones familiares, en este momento solo hay un vacío, que provoca una sensación de vértigo ante la soledad.
Parapeteada en aquella azotea, como un francotirador que se siente seguro, insiste en que casi no sale a la calle. Todo es miedo e inseguridad y cualquier precaución que tome es poca en relación a cómo evoluciona la enfermedad. La televisión se ha convertido en el único vehículo con el exterior, en la mano amiga, y eso habla bien a las claras de hasta dónde somos capaces de perder nuestra libertad y de sufrir.
A una edad, ese miedo se instala en el pensamiento porque la debilidad del cuerpo es evidente y los ritmos cambian de manera alarmante, cediendo poco a poco en los esfuerzos físicos y abandonándonos ante metas y rutinas que antes estaban al alcance de la mano. Ese mismo miedo ha encontrado un aliado en esa enfermedad. Todo de lo que habla mi vecina gira en torno a los efectos de la enfermedad y sus estragos irreversibles. Por eso, su casa se convierte en el refugio inexpugnable ante lo que sucede afuera y es el único medio donde ella, como otros miles de ancianos, se siente segura.
La moraleja es que no podemos deshumanizarnos en una situación así en la que los colectivos más desfavorecidos y desprotegidos deben recibir todo nuestro apoyo y comprensión. Un día estaremos biológicamente en su misma situación y demandaremos algo que es evidente ante nuestros ojos, pero que el resto no comprende porque no quiere ponerse en la piel de un octogenario.
Ahora, el tiempo es un enemigo cruel para muchas personas, que se están despidiendo en silencio, con los brazos cruzados ante la llegada de lo irremediable. Pero hay otra enemiga peor, que le va a la zaga: la soledad, sintiendo que no hay nadie a su alrededor que se preocupe de ellas y que les permitan mantenerse en activo para seguir reconociendo rostros que dan sentido a todo lo que son. No cuesta tanto una conversación diaria a pie de calle para ayudar a quienes se han vuelto invisibles.












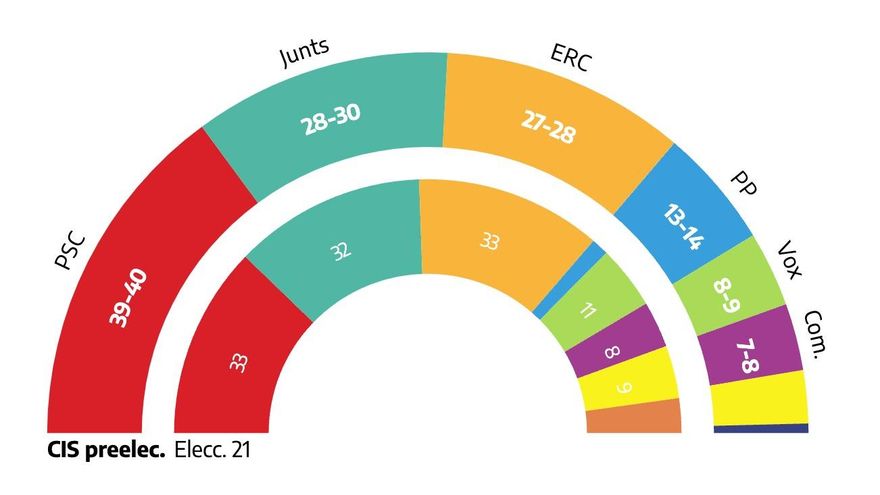

















2