La historia del Cerro de la Mica no es la de la droga: es la de las personas que vivieron allí

El pasado 13 de marzo se inauguró en el parque de la Cuña Verde un monumento que recuerda a las personas que murieron víctimas de los estragos de la droga. Lo hace con lo que parece más bien un marco para selfies, mirando hacia el paisaje del parque –“una ventana a la esperanza”– y en recuerdo del Cerro de Mica, el famoso poblado de infravivienda desmantelado a finales de los años noventa. Acompañaron a la vicealcaldesa Begoña Villacís en la inauguración representantes del movimiento vecinal y de entidades relacionadas con la asistencia a la drogadicción. Se pronunciaron palabras emotivas acerca de jóvenes que murieron durante aquellos años, y acerca de la lucha del movimiento asociativo y sus familias.
Si hoy escribimos en un buscador de imágenes “Cerro de la Mica” aparecen, sobre todo, imágenes de fortines y otros restos de la guerra civil que se localizan en el lugar; también alguna referencia a las magníficas vistas del lugar, pero hubo un tiempo no muy lejano en el que todo el mundo relacionaba el topónimo de resonancias minerales con una gran concentración chabolista, cuya compleja historia ha quedado opacada por todos los estigmas asociados al mercado de la droga.

El rastro de la heroína borra la historia de suburbanización en la que participaron los habitantes del Cerro de la Mica, a quienes quizá también cupiera recordar. En 1977 el cerro era un asentamiento de casas endebles, con muros de madera y techos de uralita, habitado sobre todo por familias gitanas (unas setenta) que residían allí de forma estable. Su ocupación principal era la chatarra, aunque también vivían de la venta de flores, frutas, venta ambulante y otros trabajos. Ese mismo año, la Asociación de Vecinos Lucero-Batán presentaba ante el Ministerio de Educación y Ciencia un informe, hecho junto con un club juvenil y el asistente social de la parroquia, que evidenciaba que solo 30 de los 186 niños del Cerro de la Mica estaban escolarizados. Según el escrito, las causas había que buscarlas en la discriminación que los gitanos sufrían en los colegios de la zona. En aquellos tiempos, miembros de la asociación daban clases de alfabetización a adultos del poblado.
A la vez que vecinos y moradores del poblado abordaban la escolarización de los niños, el consumo intravenoso de heroína empezaba a ser conocido por los españoles. El verano de 1977 ingresaron en el Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Barcelona por orden judicial los dos primeros heroinómanos, y la década de los ochenta quedará indeleblemente ligada al monstruo yonqui. Los niños del Cerro de la Mica ya no serán nombrados más en prensa en relación con su situación social sino con el tráfico de drogas que algunos de sus vecinos llevaban a cabo, haciendo hincapié en el niño cartero o en la implicación de las familias en el narcotráfico, y pasando por alto que no todos los habitantes del poblado eran camellos o su situación socioeconómica.
María José León es historiadora y centra su investigación en los aspectos sociales de la droga en Madrid durante los años ochenta y noventa. Advierte del los imaginarios asociados a la droga y el espacio público que se producen desde los años ochenta.
“A partir del 85 los barómetros estadísticos sitúan el problema de la droga entre las preocupaciones más importantes del país, se convierte en una preocupación que lo ocupa todo, desde la situación de la juventud, la degradación del centro histórico, de las periferias… los medios contribuyen a crear una serie de pánicos morales, con noticias sensacionalistas, y a partir de la eclosión del VIH el miedo se convierte en irracional, pensemos en lo recurrente de la alusión a esa situación poco probable del atraco a punta de jeringuilla”.
Hacia 1985 ya encontramos el Cerro de la Mica asociado en prensa al asesinato de un traficante de drogas y el rastro de sucesos relacionados con detenciones ya no parará durante los siguientes años. Pero cabe destacar de la hemeroteca noticias de derribos de chabolas y el clima de confrontación social con la administración, que vertebraron los planes de realojo. Como en otros procesos similares, el gran problema fue el tiempo de ejecución del plan (que incluyó la infradotación y el peligro de desaparición del consorcio creado a tal efecto) y un censo que, precisamente por la dilación, enseguida se quedó viejo dejando a muchos vecinos sin derecho al realojo.
En 1993 encontramos a familias del Cerro de la Mica manifestándose junto con las asociaciones La Fraternidad, el Lucero y la Unión Los Cármenes por el desarrollo del plan. “No más engaños, ni a payos ni a gitanos”, gritaban juntos a su paso por el metro de Lucero y la calle Alhambra. Se siguen produciendo asambleas, reuniones con la administración y resistencia al derribo de las chabolas de las familias no censadas.
Pero no toda la relación vecinal fue tan virtuosa como la de quienes se manifestaban junto con los chabolistas. En 1994 se produjo una movilización de comerciantes de Carabanchel tras el asesinato de un tendero en la calle Zaida, que se transformó en una marcha hacia el Cerro de la Mica. La policía antidisturbios tuvo que acudir para evitar que los comerciantes, enojados, entraran a enfrentarse con los habitantes de las chabolas, mientras los niños se metían en las casetas y se apagan las luces del poblado.
En el contexto de confrontación vecinal, a menudo relacionada con que los realojos no se llevaran a cabo en los barrios, se producen episodios tristes como la formación de patrullas vecinales en Vlillaverde, que llegan a agredir a los toxicómanos. Paralelamente, continúa el diálogo de las asociaciones más progresistas con la administración y las comunidades gitanas, como el que cristaliza en un acuerdo contra la droga firmado en nombre de 8 poblados gitanos: Los Focos, Plata y Castañar, Cerro de la Mica, Cañaveral, San Fermín, Cruz del Cura, Las Liebres y Las Viñas.
En 1996, un grupo de chabolistas no censados a quienes el Ayuntamiento había derribado sus casas acampó en la Plaza Mayor, cerca del Ayuntamiento (entonces aún en la Casa de la Villa), para conseguir entrevistarse con el alcalde José María Álvarez del Manzano. Tres semanas después, la acampada sería sacada del centro de la ciudad y trasladada al pinar de las Piqueñas, en el límite con Leganés. En general, solo consiguieron unos días de albergue y las indicaciones de que se apuntaran a las promociones del IVIMA pero, cuando tres de estas familias obtuvieron un realojo del Instituto de la Vivienda en la Avenida de la Libertad (Alcorcón ), algunos vecinos cortaron el tráfico en protesta. Dos años después, el Tribunal Superior de Madrid declararía ilegal el derribo de aquellas 31 chabolas no censadas.
En 1998 solo quedaba ya en pie la iglesia evangélica del Cerro de la Mica, cuyo feligreses también resistieron al desalojo encerrándose en la iglesia y lo pararon temporalmente en los tribunales. Aún quedaba en la zona que hoy es la Cuña Verde, eso sí, el poblado de Jauja, que será desalojado un poco más tarde.
Después de una década larga de espera, una parte de las familias del Cerro de la Mica fueron realojadas en Las Mimbreras, un gueto perdido de la mano de dios al final de un camino de dos kilómetros junto al aeródromo de Cuatro Vientos, donde ya se habían realojado a vecinos de otros poblados como el del Pozo del Huevo. Se construyeron 72 casas bajas de ladrillo enfoscado, con corral, baño y aseo, por las que pagaban rentas de 15.000 pesetas al mes. El nuevo asentamiento duró solo hasta 2011. Crecido y rodeadas las casas de ladrillo de chabolas tras el desalojo de La Rosilla, fue derribado y hecho inaccesible con una gran zanja de dos metros de profundidad por el Ayuntamiento. Los primeros desalojos se producen, de nuevo, frente a la resistencia de los vecinos y los enfrentamientos con la policía. Las principales ocupaciones de los vecinos de Las Mimbreras eran entonces, según la propia policía, la venta de fruta y de chatarra.
A finales de los noventa y en los primeros dosmil se populariza en los medios de comunicación la denominación supermercados de la droga. Otros poblados identificados así fueron Torregosa, entre Usera y Villaverde; La Celsa, en Entrevías; Cañaveral (Vicálvaro) o Pitis (Fuencarral-El Pardo), entre otros. Hacia el año 2000 la acción decidida del Ayuntamiento por acabar con ellos y la idea de situar nuevos desarrollos urbanos en estos lugares borra del mapa la mayoría de los supermercados de la droga, aunque persisten otros, que recogen habitantes y, también, tráfico de droga de los anteriores, como Las Barranquillas, en Villa de Vallecas.
María José León cree que la fórmula apunta hacia una estigmatización de los espacios de la marginalidad. “Puntos de infravivienda como este del que hablamos hoy o en el barrio de San Blas aparecen constantemente en las noticias de prensa, pero lo cierto es que también se estaba vendiendo droga en el centro de la ciudad, en la periferia, en los descampados, en los bares, en las casas, en medio de los barrios… se vendía en cualquier lugar. Sin embargo, se produce un señalamiento de ciertos lugares”.
La investigadora cree que no existe necesariamente un plan premeditado en este señalamiento, como tampoco en el destino urbanístico del suelo una vez eran desmantelados los poblados, pero se producen una serie de relaciones entre lo uno y lo otro que no se debe obviar. “En el caso de Los Focos (otro poblado asociado a la droga, en San Blas), por ejemplo, se levanta un centro comercial, se construyen viviendas… y la compraventa de droga, simplemente, se traslada”. León ve ecos de aquello en lo que está sucediendo hoy en día en algunos sectores de la Cañada Real, donde el consumo y la venta de droga han servido de excusa para justificar acciones de presión por todos conocidas, como cortar la luz a miles de personas durante tres años. También en este caso, para entenderlo, hace falta atender a los nuevos desarrollos que circundan la Cañada Real.
Sin pretender enmendar la plana a los promotores del monumento inaugurado en la Cuña Verde, pensado para enmarcar el lugar como espacio de sufrimiento de muchas personas que murieron como consecuencia del consumo de heroína, quizá cabría ampliar el foco de la memoria también a los moradores del Cerro de la Mica, vecinos de un lugar que la ciudad parece querer olvidar. Pero que existió.




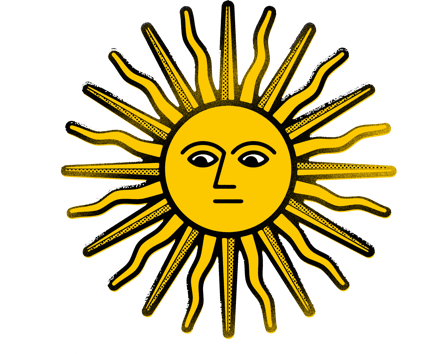


0