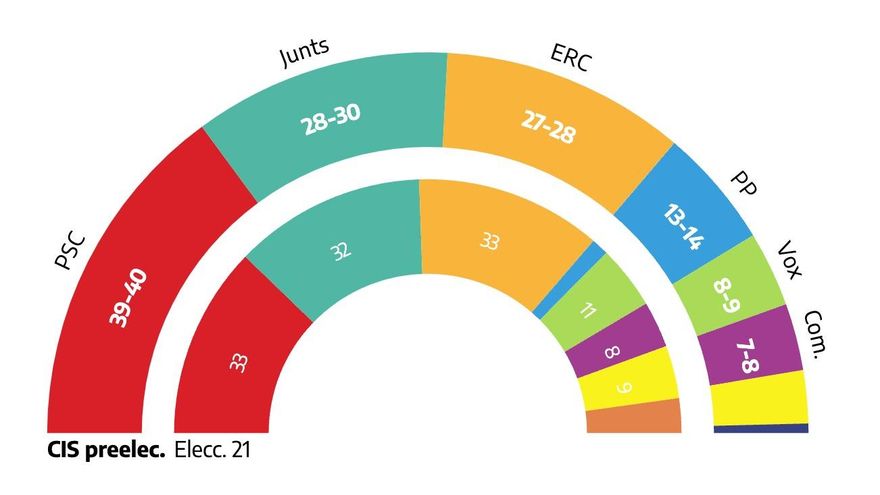Un héroe en El Salado

Esta crónica forma parte del libro Las veredas del Salado vuelven a sonreír, editado por Ayuda en Acción con la colaboración de seis periodistas de diferentes medios colombianos
Esta es la historia de un montón de niños y de un héroe. Los niños, en estos momentos, están cantando en El Salado, en Montes de María: tocan gaitas, hacen tronar los tambores, sacuden las maracas. Esel pueblo se derrite del calor. Los niños inauguran la Casa del Adulto Mayor. Revientan una cumbia con los instrumentos. Los ancianos bailan. Y hay una persona que los dirige y que tiene una gaita en la mano: ese es el profesor Gerardo Cepeda. Y es el héroe de esta historia.
La alegría de los tambores no parece coincidir con el pasado del pueblo, tristemente célebre por haber soportado una de las peores masacres de la historia de Colombia: en febrero de 2000, más de, bajo el mando de Juancho Dique, obligaron a salir a los habitantes a la cancha de microfútbol y los sometieron a una carnicería de niveles medievales, que incluyó cercenar cabezas, empalar mujeres y descoyuntar ancianos. Mataron a. A algunas les cortaron las orejas a cuchillo. A otros, los desmembraron a martillazos. Llamaron lista y fueron matando uno a uno a los campesinos que, según ellos, colaboraban con la guerrilla. Después asignaron números entre la población y rifaron muertes al azar, muertes como premio. A una mamá la rajaron delante de sus hijos y los obligaron a ver cómo se desangraba. Y, como lo certificó el cronista Alberto Salcedo, tras cada asesinato había un estrépito de tambores y de gaitas tocado por los propios paramilitares, que arrasaron también con la Casa de la Cultura del pueblo y usurparon sus instrumentos: celebrar cada muerte con música era otra manera de matar a los habitantes; de seguirlos matando, esta vez por dentro, desde el fondo de su historia. Porque en El Salado, la música no es tanto una manifestación cultural como una forma de ser: un patrimonio ancestral que se respira en el aire.
Los campesinos pasean ganado mientras cantan décimas. Cualquiera sabe soplar una gaita. Cualquiera sabe cómo es el golpe de una cumbia. De ahí que, al día siguiente de la masacre, cuando los sobrevivientes observaron que los paramilitares ya se habían ido del pueblo y se asomaron a la cancha de microfútbol a recoger sus muertos, se encontraron con una porqueriza llena de sangre seca, un reguero de muertos y de vísceras que se disputaban los cerdos en medio de un arrume de instrumentos rotos, dispersos por el suelo: era la estela de los paramilitares, los sobrados de la guerra. El último paisaje que vieron los casientonces tenía El Salado y que huyeron con lo que les cupo en las manos después de haber arrastrado hasta el cementerio a sus familiares y haberlos dejado a medio cubrir bajo la tierra.
Pero esta no es una historia de paramilitares. Tampoco es una historia de guerra. Esta es la historia de un héroe: de un profesor de música perdido en los Montes de María que tiene a todos los niños del pueblo cantando. Un profesor de música cuya gesta, expuesta en tono menor, jamás saldrá en los noticieros ni ocupará los titulares de ningún periódico, pero cuya persistencia invisible es la que permite que este país no sucumba del todo; que no termine de colapsar. Esta es la historia de un héroe de verdad. Y para contar su historia es necesario regresar varios años en el tiempo.

El dolor de los “migrantes internos”
Antes de la masacre, El Salado albergabaían tabaco sobre sus ardientes calles de arena; en un fin de semana, se convirtió en un pueblo fantasma, sin habitante alguno: todas esas personas que en el pueblo tenían nombre y apellido, que ocupaban un oficio y eran, a su modo, piezas fundamentales de un engranaje, personajes concretos de un mundo propio, se dispersaron por Cartagena y Bogotá como almas en pena: en menos de una semana se convirtieron en desplazados desposeídos y borrosos que pedían en la calle para subsistir; gente desterrada que iba a la deriva, de semáforo en semáforo, mientras algunos panelistas se referían a ellos en los foros como “migrantes internos”.
Unas cuantas familias de esos “migrantes internos” no soportaron la humillación del destierro ni la angustia del hambre, y, dos años después de la masacre, decidieron regresar, machete en mano, a pelar la maleza que ya para entonces se había tragado al pueblo: huían de nuevo, pero esta vez de la miserable vida de los desplazados.
A algunas de esas familias pertenecen los niños que en estos momentos, bajo las instrucciones del profesor Gerardo, inician los acordes de Zoila, la célebre canción de Toño Fernández. Dentro de ellos están Gabriel y Mateo; Javier y Carlitos Cohen: niños deños, cuyo talento musical ahora es famoso en el pueblo entero, pero que hace algunos años vivían en el vacío, sin educación, sin comida: sin futuro. Gabriel confiesa que él era especialmente difícil; que a veces se metía a las casas ajenas a robar comida; que vagaba por las calles, desde temprano, listo a robarse unas patillas en épocas de cosecha. Se metía a los patios y se comía la carne de los vecinos. Mochaba la cabuya de los animales que estaban amarrados.
Me dice que no recuerda nada de la masacre, pero sabe que a un tío suyo, que huía por el monte, los paramilitares lo mataron; también, que su profesor de Ética y Valores se salvó por un pelo porque en la rifa de los paramilitares a él le asignaron el número 22. Y mataron al 23.
También me dice que por los años en que sus papás trataban de corregirlo a punta de limpias con varas de totumo, descubrió que el tarrito que utilizaba para bañarse le servía de guacharaca; y que con su amigo Mateo montó un dueto de vallenatos: él tocaba la guacharaca y Mateo un balde roto que, según él, sonaba como caja.

El renacimiento de El Salado
Desde septiembre de 2009, la Fundación Semana —que recoge la política de responsabilidad social de esta casa editorial— tomó El Salado como pueblo piloto de reconstrucción. Su función ha consistido en articular los esfuerzos de más de, públicas y privadas, y de cerca decorrientes, que se ha unido al esfuerzo, no de asistir a la población, sino de conseguir que tengan lo suficiente para valerse por sí mismos. La Fundación ayuda a que las piezas encajen, pero el mérito es de quienes aportan esas piezas y, muy especialmente, de la comunidad: la valerosa y digna comunidad, los habitantes valientes que atravesaron el horror y que hoy se están apropiando de su propia resurrección. Gracias a ellos, hoy el pueblo es otro: tiene una poderosa Casa de la Cultura, redes de alcantarillado, jardines infantiles, puesto de salud, escuela de fútbol, microempresas, casa para los ancianos, colegio con bachillerato. Y tiene, sobre todo, lo más importante: un ímpetu invisible, pero palpable, de superación y fe en sí mismo, y una ansiedad de autonomía que, antes que las obras de cemento, es la que los impulsa a convertirse en un pueblo libre, autónomo y capaz de encontrar su propia estatura.
Nadie podría negar que las cosas han mejorado. Cada uno de los niños que en estos momentos guardan silencio por órdenes del profesor Gerardo antes de acometer la siguiente canción tiene garantizada la salud y la educación, ambas de manera gratuita; pueden acudir a la escuela de fútbol; hacer parte de proyectos productivos. Y reciben clases de música organizadas por la Fundación Batuta.
Y es el momento en que el profesor Gerardo Cepeda se adueña de esta historia. Se trata de un músico deños que toca el saxo y el clarinete, y que llegó a Montes de María pensando que, por ser la tierra de Lucho Bermúdez, encontraría múltiples orquestas a las cuales pudiera integrarse. Lo hizo, pero a un grupo de gaitas, que fue lo único que encontró. Con algunos amigos músicos deambuló por Sincelejo y Bolívar siempre con la obsesión de sumarse al torrente musical de la zona, de enriquecer la increíble herencia folclórica que recibió.
Y en medio de su peregrinaje se enteró de que la Fundación Batuta buscaba profesores de música para El Salado. Se presentó y le asignaron el trabajo de inmediato. Al llegar al pueblo, se encontró con Gabriel y Mateo, músicos empíricos que trataban de sacarles ruido a sus improvisados instrumentos, carcomidos por el óxido. Dice que ambos eran sobresalientes en términos musicales. Y desde entonces se convirtió en su profesor, en horarios informales. Y, más que eso, en el hombre definitivo, la persona capaz de cambiarles la vida.
A ellos se fueron sumando otros niños de evidente talento musical, y, ante eso, el profesor decidió montar un grupo de gaiteros por su propia cuenta. Cumple sus compromisos con Batuta y después reúne a sus gaiteros. Ensayan tres noches a la semana, durante varias horas. Y no recibe un solo peso por ello: ni uno solo.
Dice que le gusta hacerlo por un asunto más importante que el dinero, y es que él sabe que gracias a la música, todos estos niños ya se salvaron: que la música los rescata de sus casas, de los regaños de sus papás, de los vicios que los puedan acechar. Este profesor consiguió que, para ellos, la música no sea una manifestación, sino una terapia y quizás un destino: porque ninguna condición social, ninguna tentación que se les cruce por el camino, podrá sacarlos de lo que ya son: músicos. Y si en el infernal fin de semana de febrero dea la música para ambientar sus asesinatos, el profesor Gerardo se la está devolviendo: les está regresando la música que les pertenece.
Ha organizado a estos niños durante las noches que tiene libres, y no solo lo ha hecho por honor, sin recibir nada a cambio, sino con un sentido de compromiso ejemplar: durante los días de ola invernal, por ejemplo, cuando la carretera de El Salado era un lodazal resbaloso imposible de penetrar, el profesor caminaba durante cinco horas para no fallarles. Siempre llega. Nunca falta. Les enseña canciones de Adolfo Pacheco, de Gustavo Gutiérrez, porros de Pacho Galán. Les enseña que el tambor es un instrumento africano y la gaita, indígena. Y les ofrece técnicas para tocarlos: los sitúa en la torrentera musical a la que pertenecen y los impulsa a que la engrandezcan.
Hace un año padeció de sordera súbita. Repentinamente, dejó de oír determinados tonos graves en el oído derecho. Se trata de una enfermedad caprichosa, que se cuela en el tímpano, cuyos efectos son fácilmente reversibles con un diagnóstico oportuno. Pero Saludcoop tuvo al profesor Gerardo yendo de un lado al otro durante meses, mostrando exámenes, solicitando citas, y el saldo de la enfermedad ya no se puede reversar.
Y allá va, de todos modos, sin falta y con lo que le queda de oído, entregado del todo a su gesta silenciosa pero crucial, a su épica anónima: dicta clases gratuitas, saca la mejor versión de cada niño; se inventa métodos para aprender música jugando. Ni siquiera habla de la masacre porque lo suyo es mirar hacia el frente: cuando, en un generoso acto de compromiso y solidaridad, Carlos Vives preparó una presentación con el grupo de gaiteros y cantó con todos ellos en un concierto que todavía retumba por los Montes de María, el profesor Gerardo preparó el espectáculo con él. Dirigió a los niños en la tarima mientras se le notaba su obsesión vital: rescatarlos de sí mismos; arrebatárselos al dolor, a la herencia de la violencia; al tedio y a la desesperanza. Darles una guarida en el mundo.

Ayudar es posible
Ayudar es posibleLas evidentes mejoras de la población de El Salado son insuficientes para la realidad social de la zona: quien viaja a las veredas aledañas, que quedan a unos, se siente viajando en el tiempo. La vida es silvestre, casi salvaje, como haceños. La gente bebe agua de los mismos abrevaderos de los bueyes; las familias comen lo que consigan en el monte, las yucas que arranquen, los animales que cacen; hay personas que nunca han ido a un médico y niños que ni siquiera saben qué edad tienen.
Para cubrir esas necesidades, la ONG Ayuda en Acción, una organización española, seria y con una reputación reconocida en tres continentes, lanzó su plan de apadrinamiento: se trata de conseguir recursos para mejorar las condiciones de acceso al agua potable de las veredas; atender todas las necesidades de niños entreños y apoyar proyectos productivos.
Si usted apoya a esta ONG, y apadrina con un mínimo demes estos proyectos —donación que puede interrumpir cuando quiera, sin contratos ni cláusulas de por medio—, la realidad de esos niños puede cambiar, como cambió la de los muchachos que ahora soplan unas canciones de Lucho Bermúdez bajo la dirección del profesor Gerardo.
La masacre de El Salado no envileció la guerra colombiana: nos envileció a todos como especie. Y, sin embargo, el pueblo hoy es otro y está cargado de futuro. Su presente está lleno de personas como el profesor Gerardo, personajes tan modestos como imprescindibles, héroes de una proeza que nunca sale a la luz, que se cuaja en el silencio: personas capaces de convertir a este pueblo, antes ícono de la violencia, en un ejemplo feliz de lo que nos puede esperar.
El mismo profesor sabe que el infierno se instaló en El Salado durante un fin de semana, pero eso no es lo importante. Lo importante son estos muchachos que hacen vibrar sus instrumentos bajo el sol. Lo importante es que existe un profesor que se llama Gerardo Cepeda. Lo importante, en fin, es que esta historia puede seguir su curso; que con una mínima ayuda suya podrán existir muchas historias como esta. Que por acá pasó la guerra, pero también dejó esto: esta historia reluciente en medio del horror; la historia de estos niños músicos y de un profesor que los salva. Y que al salvarlos a ellos nos está salvando a todos; que al salvarlos a ellos nos rescata como especie.