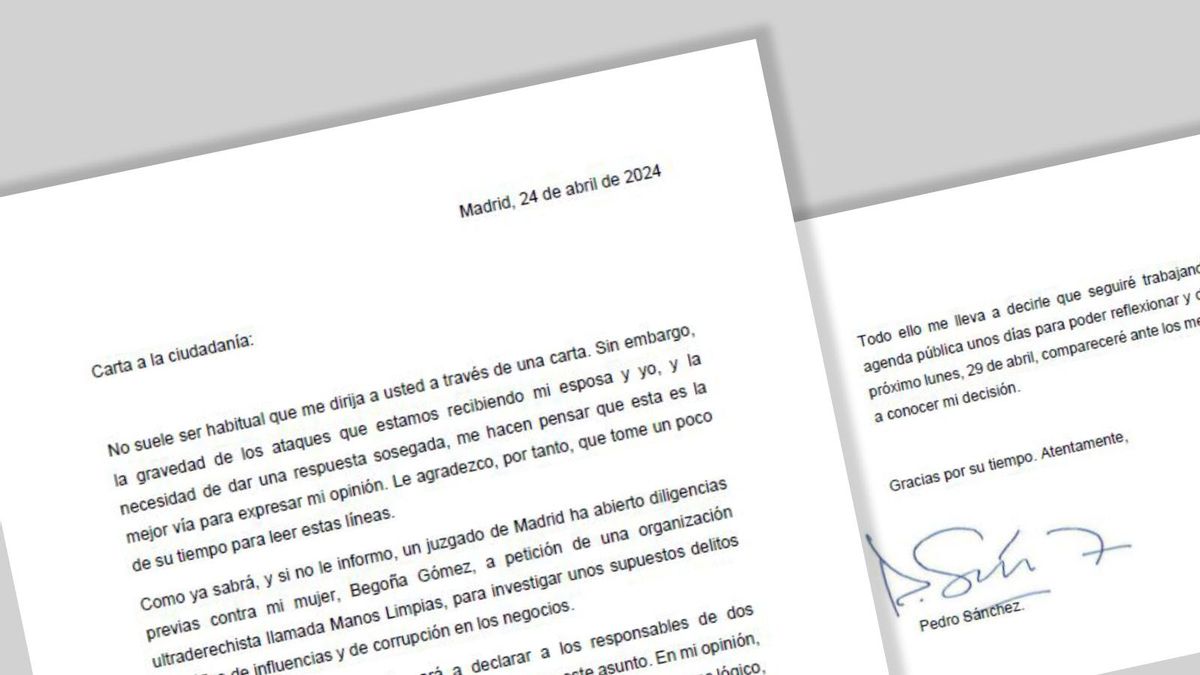En el Día Nacional…

Nos quedamos en la cama igual. Porque a los españoles, en efecto, no nos estimula demasiado la música militar. No es nada personal. Al menos, no necesariamente. Fuerzas Armadas y Corona, que protagonizan la celebración de este día, tienen un importante número de detractores aunque en general disfrutan de alta estima ciudadana (las series del CIS las sitúan entre las cinco instituciones mejor valoradas). Pero, aun admitiendo que el Ejército o el Rey podrían haber redimido sus culpas históricas a ojos de una mayoría de españoles y sin despreciar a quienes hoy disfruten viendo por televisión a la Patrulla Águila, parece evidente que la expresión de la identidad nacional española no está hoy conectada a exaltación alguna por la calle.
Además, a diferencia del personaje de la canción de George Brassens (que adaptó Paco Ibáñez o, para los de mi generación, Loquillo) ese distanciamiento de los altares de la patria goza incluso de buena reputación. Algo evidente en los ambientes nacionalistas periféricos pero que también puede detectarse entre quienes no tienen dudas de sentirse españoles. La pereza patriótica está más generalizada en la izquierda social aunque alcanza incluso a buena parte del espectro conservador. Baste recordar que el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue sorprendido hace unos años lamentándose de que el desfile le fastidiaba un puente otoñal en Galicia.
Como los españoles suelen afrontar las cuestiones de identidad y sentimiento nacional con cierta ansiedad, se tiende a considerar ese desapego con los símbolos como algo patológico, como una expresión más del supuestamente débil o incluso fallido nation-building que solo se mitiga efímeramente cuando hay un éxito deportivo. Sin embargo, la auténtica anomalía española podría radicar justo en que esa doble sensación de excepcionalidad y fracaso histórico esté tan extendida, a pesar de que la tesis contraria resulte más verídica desde una perspectiva comparada y, sin duda alguna, más reconfortante. Y esa interpretación alternativa llevaría a concluir también que no hay nada marcadamente extraordinario ni tampoco negativo en el desapasionamiento con el que los españoles se relacionan con su día nacional.
Es verdad que hay muchos ejemplos de naciones en donde abunda la presencia cotidiana y hasta la exaltación de fiestas y banderas. Pero también existen bastantes otros casos de democracias avanzadas en donde esa relación resulta compleja. Y hay dos tipos de razones que lo explican: la contaminación histórica de los símbolos (normalmente por su asociación con regímenes tradicionalistas o autoritarios) y la existencia de sentimientos nacionales alternativos que no se identifican o incluso reniegan de la iconografía estatal. En Japón, el uso de la bandera Hinomaru sigue resultando hoy muy controvertido por sus connotaciones ultraconservadoras mientras los alemanes se ponen en alerta cuando suena su himno ante la posibilidad de que se cante la célebre estrofa prohibida del “Deutschland über alles”. Canadá o Bélgica ofrecen buenas ilustraciones de la otra fuente de distanciamiento, la que tiene que ver con una plurinacionalidad compleja, que se traduce en el rechazo de los soberanistas quebequeses hacia la “hoja de arce” federal o en que todo un primer ministro belga, surrealistamente cercano al nacionalismo flamenco, presumiera de confundir la Brabançone con la Marsellesa.
La peculiaridad española podría residir en que aquí se combinan las dos fuentes de desafección. Por un lado, el hecho de que durante el franquismo fuera sedimentando una asociación entre los valores del régimen y los símbolos estatales que sólo se ha ido corrigiendo parcialmente desde finales de los setenta. Por el otro, la competencia con las festividades y demás signos distintivos de las diversas identidades territoriales periféricas que, en el caso vasco y catalán, llegan a dominar el espacio público. Pero ni siquiera esa doble debilidad es específica de España. El Reino Unido, pese a las apariencias y al hecho de tener un siglo XX menos vergonzante que la media europea, ni siquiera cuenta con día nacional mientras resulta notoria la distancia con la que el mundo progresista trata a la parafernalia monárquica o la división que causa la “Union Jack” en Glasgow y Belfast.
La cuestión no radica pues en la existencia de una anomalía sino en si habría alguna ventaja sobre España o los demás ejemplos mencionados por parte de aquellos países que como EEUU, Irlanda o Francia exhiben una desacomplejada exuberancia patriótica. No se antoja nada evidente. Es verdad que en una comunidad democrática ambiciosa resulta casi imprescindible que el proyecto colectivo básico esté ampliamente compartido. Ayuda a que se respeten las reglas, se cumplan las obligaciones fiscales, exista preocupación por la calidad de los servicios públicos y, en fin, que se genere capital social o empatía con el resto de conciudadanos. Pero no parece que enseñar banderas más de lo necesario ni socializar en la obligación de honrar masivamente a la patria en los días señalados contribuya demasiado a eso. Además de que a muchos eso le resulte hasta grosero, la profusión simbólica puede más bien reforzar el grave vicio del chauvinismo o perpetuar la absurda identificación de enemigos de la patria (evocando las guerras que ayudaron a generar la conciencia nacional hace uno o dos siglos).
El ejemplo alemán y de la Unión Europea a partir de los años cincuenta enseñan las virtudes de fundar el imaginario colectivo huyendo de la autocomplacencia y de los enemigos exteriores. Es menos emocional, y por tanto más difícil, pero una democracia sofisticada, autocrítica y plural, como sólo puede tener sentido que sea la española, ha de seguir tratando los símbolos con mano temblorosa, aceptando sólo un enemigo histórico que además sería interior: nosotros mismos en la peor versión, nuestro pasado violento e incivil.
Lo anterior no exige, desde luego, renegar del día nacional. Al fin y al cabo, y al margen de los desmanes que los conquistadores perpetraron luego, no parece tan terrible conmemorar el momento más influyente e innovador de España en la historia universal (además de cosmopolita pues, no en vano, lo protagonizó un genovés en un lugar tan poco castizo como las Bahamas). Pero resulta muy sano que la celebración permanezca en el ámbito institucional y que los españoles puedan sin más alargar el sueño en una mañana festiva de octubre.