Por qué hay que regular la investigación médica en seres humanos: el escándalo del doctor Chéster Southam

La experimentación en seres humanos es fundamental para los avances médicos y científicos, especialmente en los ensayos clínicos donde se evalúa la eficacia y seguridad de nuevos tratamientos. Aunque los estudios preclínicos en modelos animales son útiles, no siempre reflejan con precisión los efectos en humanos debido, por ejemplo, a las diferencias biológicas existentes. Por eso, la experimentación en seres humanos es esencial para garantizar que los nuevos tratamientos sean seguros y efectivos antes de su uso generalizado.
Sin embargo, este tipo de investigación presenta importantes desafíos éticos y requiere una estricta regulación para evitar abusos y proteger la salud y los derechos de los participantes en la investigación. Para llevar a cabo un estudio en seres humanos, es necesario obtener la aprobación de un comité de ética en investigación. Estos comités revisan los protocolos de investigación para asegurar que los estudios se realicen respetando los principios éticos. Además de regirse por la normativa legal existente a nivel nacional, los comités siguen unas recomendaciones internacionales que, aunque no son vinculantes desde un punto de vista jurídico, son generalmente aceptadas en la comunidad científica.
El primer documento internacional sobre ética de la investigación, y que fue creado como respuesta a los terribles excesos de la experimentación realizada por el régimen nazis en los campos de concentración, fue el Código de Nüremberg en 1947. Ya en este primer documento se establecía que el consentimiento voluntario del sujeto era absolutamente esencial para realizar experimentos en seres humanos.
Las recomendaciones más utilizadas en la actualidad son aquellas que se recogen en la declaración de Helsinki, elaborada por la Asociación Médica Mundial en 1964, y de la que se han realizado varias modificaciones posteriores. La Declaración de Helsinki reitera la necesidad del consentimiento voluntario y consciente del individuo como requisito imprescindible de toda experimentación, señalando que cualquier experimentación debe tener como prioridad el bienestar del individuo sobre los intereses científicos o sociales. Un componente esencial del proceso de investigación en seres humanos es el consentimiento informado, en el que se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación, y ha comprendido completamente los objetivos del estudio, beneficios, posibles riesgos y las y sus derechos y responsabilidades.
Principios éticos
Por desgracia, a lo largo de la historia, no siempre se han respetado estos principios éticos, y ha habido numerosos casos de estudios en seres humanos controvertidos o directamente inmorales, incluso en reconocidos centros de investigación. Uno de los casos más destacados ocurrió hace 70 años en el prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, un centro dedicado al tratamiento e investigación del cáncer, donde el oncólogo Chester Southam llevó a cabo una serie de experimentos que han dejado una huella indeleble en la historia de la ética médica.
Southam estaba interesado en investigar cómo el sistema inmunológico humano respondía a las células cancerosas. En particular, quería determinar si el cáncer era contagioso (no lo es, el cáncer no es una enfermedad infecciosa y, por tanto, no se puede transmitir por contacto con otra persona). Para ello, inició unos terribles experimentos donde inyectó células cancerosas vivas en personas. En febrero de 1954, Southam y sus colegas comenzaron sus primeros experimentos con pacientes terminales de cáncer. Estos estudios demostraron que las células cancerosas no crecían en los individuos receptores (ya que el sistema inmune reconoce las células tumorales inyectadas como extrañas y las destruye, similar a lo que ocurre en los trasplantes). Pero Southam quería ir más allá e investigar si este proceso también se producía en personas sanas.
Evidentemente, no era fácil reclutar voluntarios sanos para este tipo de experimentos, por lo que Southam recurrió principalmente a dos grupos de individuos: prisioneros y pacientes seniles de un hospital geriátrico. Estos grupos eran especialmente vulnerables porque su capacidad para dar un consentimiento informado era cuestionable. Las personas encarceladas, debido a su situación de dependencia y falta de libertad, y los pacientes seniles, debido a su estado cognitivo, no podían entender completamente los riesgos asociados o rechazar la participación en estos estudios. Lo más preocupante es que Southam no informó adecuadamente a estos pacientes sobre la naturaleza de las inyecciones; muchos no sabían que estaban recibiendo células cancerosas vivas.
En lugar de informar claramente sobre los riesgos y el propósito del estudio, Southam utilizó términos ambiguos que no reflejaban la realidad del procedimiento y, en particular, el origen de las células inyectadas. En palabras de Southam, querían evitar la fobia e ignorancia que acompañaba a la palabra “cáncer”. Incluso en los anuncios donde buscaban voluntarios entre los prisioneros parecía sugerir que podían descubrir si los participantes tenían un cáncer no diagnosticado. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntó por qué él mismo no había participado como sujeto si estaba tan seguro de que no había riesgo alguno (lo que hubiera sido también una mala praxis científica, por otro lado), Southam respondió que no habría dudado en hacerlo si hubiera sido necesario, pero que había muy pocos oncólogos de su nivel y, por tanto, no le parecía razonable exponerse a ese riesgo, por minúsculo que fuera. Estas palabras claramente reflejaban que Southam consideraba su vida más valiosa que la de los participantes.
Doce años investigando
Aunque los experimentos de Southam con prisioneros suscitaron preocupaciones éticas entre algunos de sus colegas médicos, la investigación continuó durante 12 años, implicando a más de 200 reclusos y recibiendo una financiación pública considerable. En 1963, tres médicos de un hospital geriátrico donde Southam había reclutado sujetos se negaron a colaborar con él y expresaron su preocupación a la dirección del hospital. En lugar de condenar estas prácticas, el hospital elogió la investigación. Como respuesta, los tres médicos renunciaron a sus puestos en el hospital y continuaron tratando de detener los estudios.
Finalmente, tras un largo proceso, la Junta de Regentes de la Universidad del Estado de Nueva York, el organismo responsable de supervisar todas las actividades educativas del estado, encontró a Southam y al director del hospital culpables de engaño y conducta no profesional. Sorprendentemente, solo les suspendieron la licencia médica durante un año. Esta acción disciplinaria tuvo poco impacto en la carrera profesional de Southam, quien, de hecho, fue elegido presidente de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer solo unos años después. Falleció en 2002 convencido de que sus investigaciones no habían violado ningún código ético y que habían sido completamente necesarias.
Curiosamente, el caso de Chéster Southam está relacionado con otro notorio caso de malas prácticas científicas en Estados Unidos. En algunos de sus estudios, Southam utilizó las células cancerosas HeLa. Estas células, una de las más utilizadas en investigación biomédica, se obtuvieron de una paciente de cáncer llamada Henrietta Lacks (de ahí el acrónimo) en los años 50. Sin embargo, nunca se obtuvo el consentimiento de la paciente, y se siguieron utilizando después de su muerte sin que sus familiares lo supieran hasta 1974. El caso de Chéster Southam es uno de los numerosos ejemplos de la falta de consentimiento informado en la investigación biomédica durante el siglo XX y subraya la necesidad continua de vigilancia y revisión ética en la investigación con seres humanos para evitar futuros abusos y mantener la confianza del público en la ciencia.
Sobre este blog
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuenta con 24 institutos o centros de investigación -propios o mixtos con otras instituciones- tres centros nacionales adscritos al organismo (IEO, INIA e IGME) y un centro de divulgación, el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla. En este espacio divulgativo, las opiniones de los/as autores/as son de exclusiva responsabilidad suya.



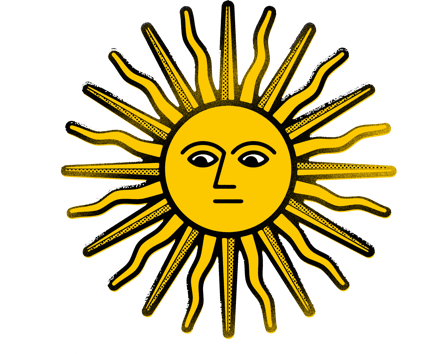


0