Aquí no hay postales

Las vacaciones pueden tener una parte de usurpación, admitámoslo. Ensayamos durante un tiempo cómo sería ser otro, o cómo seríamos nosotros mismos si pudiéramos alterar algunos de nuestros condicionantes. Aparentamos que, en realidad, todo el año somos también ese tipo desenvuelto que come y cena fuera de casa, que encarga paellas y ordena percebes. Nos camuflamos entre la multitud, escondiendo la cámara de fotos y cerrando Google Maps, y actuamos como suponemos que actúan los locales, nos desentendemos de curiosear a un lado y a otro y nos concentramos en mirar solo de frente, como si hubiéramos pasado mil veces por ese sitio de camino a otro. De repente, por una bocacalle, asoma un pedazo de iglesia románica y se nos van los ojos, pero nos obligamos a no mirarla, o si acaso a hacerlo con desdén, porque hoy queremos ser de aquí, pretendemos que somos de aquí, somos de aquí.
Ponemos a prueba nuestro yo, con su esencia y sus relaciones, trabajosamente moldeado (o vapuleado, todo depende del privilegio, del barrio y de la resistencia), y nos interrogamos seriamente: ¿seríamos felices aquí? He constatado que la respuesta depende de si la pregunta se hace al principio de las vacaciones o ya tirando hacia el final. Del podría ser, cómo no, claro que sí, vamos diciéndonos, cuando se aproxima el regreso, que en realidad pertenecemos a otro sitio, que allí no se está tan mal, que los inviernos aquí son un tostón, que nadie quiere estar toda la vida de vacaciones. Es decir, nos mentimos siempre.
Me gustan mucho las casas museo. Son un terreno a medio camino entre la realidad y la ficción muy parecido al de las vacaciones. En A Coruña hay varias. Hace poco he ido a visitar la casa en la que vivió Pablo Picasso durante cuatro años cuando era niño. Nunca deja de sorprenderme que periodos que aparentan ser tan insignificantes den para sacar un piso del mercado, extraerlo, digamos, de su contexto, y colocarlo en un momento de tiempo pasado, preservándolo del avance del progreso, de la civilización, de la vida en general. Me gustaría una casa museo donde pudiera ver las cosas tal y como las dejó, en el último día de vida, la persona relevante que vivió allí. Vendría una comisión de preservadores, rociaría con spray goma laca y comenzarían a cobrar entrada desde el día siguiente a la muerte. Una magdalena a medio morder, abandonada sobre una mesa, se iría poniendo verde, luego azul, y los visitantes sentirían que el tiempo no está del todo detenido, que es un tópico que utilizan los guías de las casas museo.
La de los padres de Picasso, en concreto, es una casa donde apenas hay nada que les perteneciera. Si acaso una banqueta donde los modelos se apoyaban. Picasso tenía nueve años cuando se trasladó de Málaga a Galicia y el pintor profesional era su padre, que hacía cuadros de palomas y daba clases de Bellas Artes. Hay un cuarto con maletas falsas, unas camas falsas, unas muñecas falsas, unos tubos de pintura falsos. No son originales, ni tan siquiera, las obras expuestas, todas copias salvo una. “No pueden hacer fotos a los cuadros”, nos advierte la guía, “porque las copias también tienen derechos de autor de la propia copia”. Las otras cuatro personas con las que hago la visita asienten y obedecen, aunque se les nota en la cara que no entienden el asunto.
Transitar una casa museo es ser otro durante un rato, requiere un ejercicio de imaginación. Como las vacaciones. Los museos se leen en tercera persona, pero las casas no, las casas van en primera. Dices: yo soy el niño Picasso y aquí pintaba mis primeros cuadros, aquí dormía mi hermana, aquí estaba la cocina a la que iba a por magdalenas.
A mí lo que me gusta es buscar el niño Picasso, o quien sea que se esté invocando allí, en objetos, por llamarlos de alguna manera, más difíciles de museizar. Como el eco preciso que hacen las pisadas en el portal, el tacto del pasamanos de la escalera, los gestos que obligatoriamente hace cualquier cuerpo humano de nueve años para llegar desde la calle hasta donde dice la guía que era su habitación, la altura a la que le quedaría el interruptor de la luz, el volumen al que habría que gritar desde la cocina para que te escucharan en el salón. No es gran cosa todo esto, pero es mi aportación contra el suvenir, contra el cenicero de recuerdo, contra el imán de la nevera y la camiseta que dice que estuve en tal sitio y le traje una camiseta a mi amigo.
Lo de las postales, en cambio, es otra cosa. Ahí no me posiciono en contra porque ya nadie compra ni envía postales. A veces son hasta difíciles de encontrar. Me gustan las más horteras, las más ridículas, las más tópicas. Yo no las mando, pero insto a mi hija a que lo haga. Ya solo envían postales los niños. Todas las postales que envían los niños y las niñas dicen exactamente lo mismo: hola, como estás, yo estoy bien, espero que lo estés pasando bien, yo muy bien, adiós. Ahí está toda la vida. Si es que no hace falta más. Lo de los niños con las postales no es espontáneo, claro. Es una más de las miles de manipulaciones que hacemos los padres con el objetivo de preservar nuestra propia infancia a través de la de ellos. No entienden por qué tienen que mandar una postal, que probablemente va a llegar cuando ellos ya estén de vuelta, cuando pueden hacer lo mismo con el móvil. Y ahí está el padre o la madre, delante del expositor del quiosco, poniéndole la monedita de euro en la mano y empujando al niño por la espalda, que sí, que le va a hacer ilusión a tu amiga, dale, dale. Nos hacen caso porque luego pueden quedarse con las vueltas.
Lo de echar la postal al buzón de correos hay que hacerlo con disimulo, porque recordemos que estábamos disimulando, que hoy somos de aquí y estamos valorando serlo para siempre. Pero, en cambio, esa tontería sí le hace ilusión a los niños y montan tremenda algarabía delante del cacharro amarillo que se te cae la coartada en un segundo. Qué extravagante, el buzón de correos. De repente cobra sentido la cosa esa con la que te tropiezas, ese estorbo en esa esquina. Antes de levantar la tapita y soltar el cartoncito hay que despedirse de la postal, darle besos, manosearla, decirle al papel que viaje rápido, que no se pierda por el camino, desear fuerte que los carteros entiendan la letra. Cae la postal al saco interior y caigo en ese instante en que ojalá no tengamos coronavirus porque la carta va cargada de gotículas de todo tipo.
Antes de que se acaben las vacaciones llega el presentimiento de que se están acabando. En esta ciudad empieza a refrescar, en casa no se está tan mal, extraño mi cama, son el tipo de mentiras que nos vamos contando para irnos metiendo en la cuarentena emocional necesaria para readaptarse a la vida común y cotidiana del resto del año, la vida que hay entre vacaciones, lo que queda por delante, un periodo de tiempo al que no hemos querido ni ponerle nombre.
Hay un momento en el que termina la fantasía, que es cuando memorizas la hora a la que sale tu vuelo, tu tren o tu autobús. También vale para cuando decides la hora en la que vas a emprender viaje en coche. A partir de ese momento, has empezado a irte. No habrá más simulacros. Se cierran todas las puertas y, por delante, tan solo queda un pasillo que hay que recorrer.
Sobre este blog
El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.


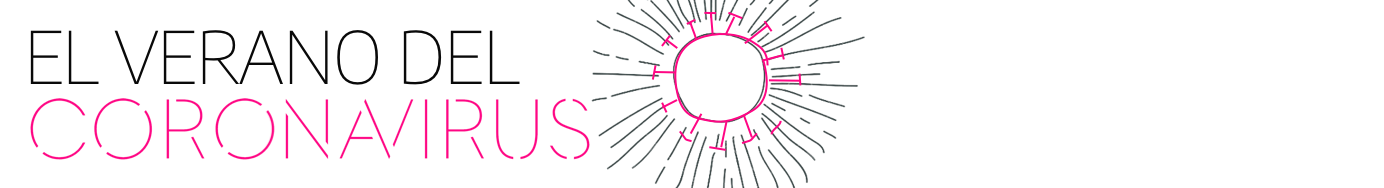



1