Topless con mascarilla

No era mi intención ponerme a contar cuántas mujeres había en la playa haciendo topless, pero al final me vi obligada a hacerlo. Una, dos, tres, cuatro... lo hacía señalando sutilmente con el dedo o con la barbilla, hasta que mi hija me rogó que parase.
La verdad es que, en una estadística a ojo, éramos menos del 48% que afirmó un informe del Ifop, una empresa francesa de estudios de opinión, que lo hacíamos en España el año pasado. Según las encuestas realizadas a las españolas, solo un uno por ciento ha decidido volver a abrocharse la parte de arriba, respecto al mismo cuestionario realizado en 2016. En cambio, en el resto de países europeos sondeados, el descenso de señoras en topless está entre los cinco y los siete puntos. Cuando preguntaron a las mujeres francesas por qué habían dejado de hacerlo, la respuesta variaba según la edad. Las mayores, principalmente, por el riesgo de exposición de la piel al sol. Teniendo en cuenta que los bikinis son la prenda más cara que existe en relación a los centímetros cuadrados que cubre, no deja de ser chocante. En cambio, para las jóvenes menores de 25, la razón principal ha sido las miradas de los hombres. La segunda, el miedo a ser objeto de una agresión sexual, física o verbal. La tercera, el temor a recibir críticas negativas sobre su propio cuerpo. Al ir a mirar cuál es el segundo motivo para la mujeres mayores de 25, nos volvemos a tropezar con el miedo a las miradas de los hombres. Es decir, que al final no es que ellas no quisieran quitarse la parte de arriba, sino que tenían miedo de hacerlo.
A mi hija de 9 años no le gusta no ponerse la parte de arriba. Digo “no ponerse” porque se trata de un problema que arranca mal: los bikinis de las niñas vienen con sujetador desde que superan la talla bebé. No acabo de entender bien porqué ella no quiere vestir solo la braguita, pero estoy segura de que uno de sus motivos es que desafía la manera en la que son las cosas: si venden dos piezas es porque son dos piezas. Además de la vergüenza propia, también tiene mucha de la ajena y ha intentado disuadirme para que yo tampoco me lo quite. Por eso, lo primero que hice al llegar a la playa, fue hacer ese recuento estadístico delante de ella. Cinco, seis, siete... iba diciéndole en voz baja mientras buscábamos un claro en el bosque de cuerpos tendidos al sol.
Si cuando yo tenía menos de 25 me hubieran preguntado por qué no me quitaba el sujetador (o, lo cual sería más atinado, por qué solo me ponía bañador, con mucha tela, por favor) hubiera dicho, como primer motivo, para no tener que ver mi propio cuerpo, feo y gordo a mis ojos, el cual no podía evitar comparar de soslayo con el de esas atletas playeras que, en mi descarriada opinión, más que disfrutar se exhibían a si mismas. Mi segunda razón, que no aparece en la encuesta, era la de no incomodar a mis acompañantes. Es definitiva, que no es que no quisiera, es que tenía miedo de hacerlo.
Ahora ya me da todo igual. Si me miran o no. Si tengo lorzas. Si no me gusta mi cuerpo. Si mi familia se incomoda (pasamos de la censura de los padres a la de los hijos con apenas unos años de respiro). Por encima de todo, he dicho, están mis principios: que me quede la marca de las tiras del bikini es lo peor del verano.
Cuando tienes claro en qué momento te puedes quitar el top, te surge la duda de cuándo te vas a quitar la mascarilla. Se puede dar la paradoja de que al final acabes haciendo topless en mascarilla, porque tienes a la gente muy pegada o porque quieras dar unos paseos por la orilla. Atención, porque es posible que en septiembre se nos note que estuvimos en la playa por la marca de la mascarilla en la cara, sin tener que enseñar nada más: un gran cuadrado blanco bajo unos pómulos rojitos.
Estaba tumbada en la playa del Orzán, dándole a mi espalda un suave baño de sol y de viento, dejándome arrullar por el sonido de las olas empujadas, cada vez más cerca, por la marea, acariciando con los dedos gordos las piedrecitas de la arena falsa (vertida con camiones para ampliar la playa), cuando me enteré de la noticia por el grupo de al lado. Debían de ser las tres y media. Feijóo, el presidente de la Xunta, había dado una rueda de prensa apenas una hora antes para anunciar que la mascarilla sería obligatoria en Galicia incluso cuando se cumpliera la distancia de seguridad. Y ahora qué, se preguntaban mis vecinas de arena.
Mire a mi alrededor y, al igual que antes había contado los pares de tetas al aire, ahora lo hacía con las bocas: nadie llevaba mascarilla. Me fijé en las escaleras que permitían el descenso a la playa y comprobé que el gesto era casi siempre el mismo: los bañistas se quitaban la mascarilla en el último escalón, justo en el momento de pisar la arena. En un gesto parecido a quitarse el cinturón de seguridad, era tocar playa y soltar goma, todo casi a la vez, habiendo quien completaba la pirueta con una sacudida de chanclas. La playa, pensé, que había sido un espacio de liberación para esos pezones que debían ocultarse en tantos otros sitios (hay países en los que está prohibido el topless, como Irlanda y Argentina, pero también en otros que nos quedan más cerca, como Instagram) sigue teniendo cierta raigambre de zona franca o territorio sin ley...
Acaso acometeríamos en la ciudad, con semejante estilo deportivo, esos torneos open de palas de playa, en los que pasamos más tiempo buscando dónde ha caído la pelota o agachándonos para recogerla del agua (lorzas van) que devolviendo el golpe. No, no lo haríamos.
Acaso nos zamparíamos en un parque cualquiera una bolsa grande de patatas fritas y una cerveza formato yonkilata, cubiertos de crema y arena (rebozados como una croqueta), mirando embobados al infinito, para luego echarnos a dormir panza arriba, abriendo la verja a los ronquidos. Por supuesto que no.
Acaso gritaríamos al cruzar una calle, como hienas hambrientas o jabalíes coléricos, de la manera histérica y dolorosamente aguda en la que chillamos cuando nos golpea una olita por la espalda, estremeciendo nuestra piel con la frialdad del Cantábrico. Ni locas.
No había mascarillas en la playa aquel día, pero empezaron a aparecer al siguiente. Se la dejaba puesta alguna persona solitaria o una o dos personas, no más, que se daban paseos rápidos de un extremo a otro de la playa, salpicando mecánicamente sus pies por la orilla mojada. Poco a poco, cada día más.
Una de las playas más pequeñas de A Coruña se llama Matadero porque en ella desaguaba eso mismo que os estáis imaginando. Hace no muchos años estaba sucio, inaccesible y desagradable pero ha sido recuperado y ahora es una cucada de playa. Sigue manteniendo una zona rocosa, coronada por la estatua de una sirena. Hay algunos visitantes, generalmente hombres de cierta edad, que son bañistas de roca. No les gusta bajar a la arena, como si eso fuera de gente blanda. Les gusta abandonar el camino e instalarse, como pueden, por unas piedras informes y resbalosas. Algunos suelen aprovechar las formas de la sirena para dejar en ellas su ropa, o colgar una bolsa de plástico con bichos que recién acaban de pillar por allí. A menudo son hombres solos que, les mires cuando les mires, parece que les pillas haciendo un gesto, como recoger sus cosas o buscar algo en el horizonte. En verdad, si les observas mucho tiempo descubres que no están haciendo ningún gesto, sino que esa es su postura. En mi opinión, hacen lo que sea para parecer que no están en la playa, pero estándolo.
Dos de ellos confirmaron mis sospechas, a raíz de lo que se dijeron con un pequeño encontronazo con una de esas paseantes de la orilla, que hacía sus largos a pie, cubierta por gorra y mascarilla. En lo alto, dos hombres de las rocas hablaban en voz alta, con los brazos en jarras, pareciendo que no tomaban el sol. Uno de ellos comía pipas, escupiendo las cáscaras por allí. La mujer de la orilla debió decirle algo, que no pude oír, a lo que él contestó sonoramente que él no estaba en la playa. La respuesta de ella vino acompañada de un movimiento de brazos que parecía señalar que él negaba lo evidente. Discutieron, supongo que por el asunto de las cáscaras de pipas y la higiene en tiempos de coronavirus. Ella, soliviantada, se dio la vuelta y acometió el tramo de regreso hacia el otro lado de la playa. El hombre retrocedió como mucho cinco centímetros, no podía tener espacio para más, y siguió pegándole a la hebra con su compañero.
Ocho, nueve, diez... dejé de contar cuando ella dijo “bueno, vale”. Mi hija no es la única hija a la que le avergüenza su madre en topless. Ni tampoco es el topless lo único que les avergüenza de nosotras. No les gusta que cantemos en alto, que nos emborrachemos, que nos pongamos camisetas frikis, que les hablemos de las drogas que hemos tomado o les contemos lo que hacemos con nuestras parejas cuando la puerta del dormitorio está cerrada. A estos niños y niñas solo les gusta que seamos sus madres, y punto. Pero va a ser que no va a poder ser.
Sobre este blog
El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.


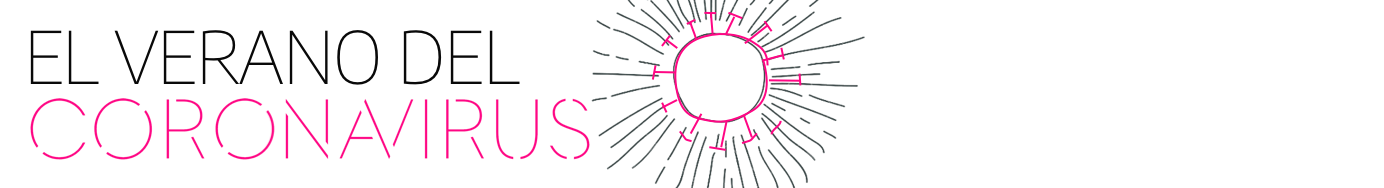



8