Cuando el sistema no cambia, pero la infancia sí
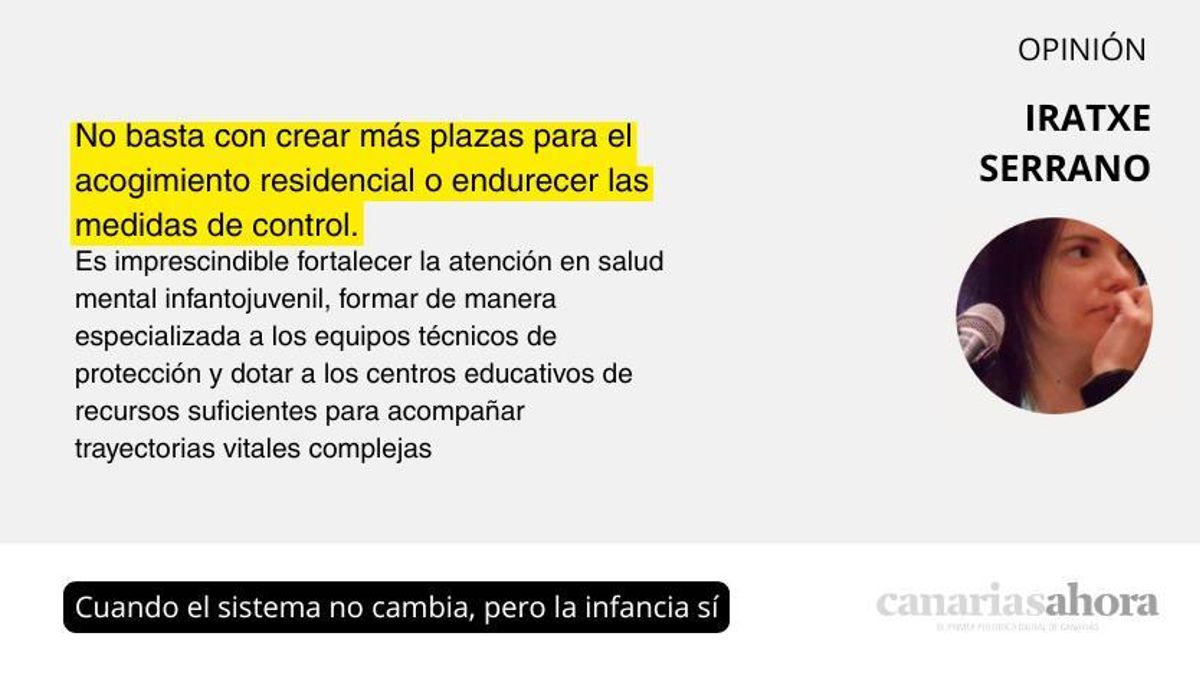
En las últimas dos décadas, el sistema de protección a la infancia en España ha experimentado reformas normativas relevantes, ajustes organizativos y una creciente especialización técnica. Sin embargo, hay una realidad que no siempre se nombra con la claridad necesaria: los niños y niñas que hoy forman parte del sistema de protección no son los mismos que hace veinte o treinta años, y el sistema no ha sabido adaptarse a ese cambio con la profundidad que requiere.
Durante buena parte de los años noventa y principios de los dos mil, el perfil mayoritario de los menores atendidos en protección respondía, en términos generales, a situaciones de abandono, negligencia o desestructuración familiar vinculadas a pobreza, exclusión social, consumo de sustancias o ausencia de apoyos parentales. Eran niños y niñas con carencias afectivas y educativas, pero no necesariamente con problemáticas clínicas complejas. El sistema, con todas sus limitaciones, estaba pensado para responder a ese perfil: ofrecer cuidado, estabilidad, escolarización y, en el mejor de los casos, una alternativa familiar.
Hoy la realidad es otra. De forma cada vez más evidente, una parte muy significativa de los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección presenta problemas de salud mental. Trastornos de ansiedad, depresión, conductas autolesivas, ideación suicida, trastornos del vínculo, trauma complejo o dificultades graves de regulación emocional forman parte del día a día de los recursos de acogimiento residencial y familiar. Esta situación no es anecdótica ni excepcional. Se ha convertido en un rasgo estructural del sistema.
Este cambio de perfil interpela directamente a nuestras políticas públicas. No se trata solo de que los niños y niñas lleguen al sistema con historias vitales más complejas, marcadas por violencias tempranas, negligencias prolongadas o experiencias traumáticas acumuladas. El problema de fondo es que el sistema de protección sigue funcionando, en gran medida, como si estos perfiles no existieran o como si pudieran abordarse únicamente desde una lógica social y educativa.
La realidad demuestra que no es así. Un sistema de protección que atiende a una infancia con elevados niveles de sufrimiento psíquico no puede operar de espaldas a la sanidad ni a la educación. Pretender que equipos sociales y educativos, por muy comprometidos que estén, asuman en solitario problemáticas de salud mental graves es no solo ineficaz, sino profundamente injusto, tanto para los niños y niñas como para los propios profesionales.
La fragmentación entre sistemas es, en este sentido, uno de los grandes fracasos estructurales. La coordinación con salud mental infantojuvenil suele ser insuficiente, lenta o condicionada por listas de espera interminables. Los recursos sanitarios especializados no siempre reconocen a los menores tutelados como una prioridad, a pesar de su extrema vulnerabilidad. En el ámbito educativo, la falta de apoyos específicos, de adaptaciones reales y de una comprensión profunda del impacto del trauma en el aprendizaje sigue provocando expulsiones encubiertas, absentismo y fracaso escolar.
El resultado es un sistema de protección que actúa como contenedor del malestar, pero no como espacio real de reparación. Se multiplican las medidas restrictivas, los cambios de recurso, las rupturas de vínculo y las derivaciones tardías, mientras el sufrimiento de los niños y niñas se cronifica. Cuando esto ocurre, el sistema no solo falla en su función protectora, sino que contribuye, sin pretenderlo, a profundizar el daño.
Desde una perspectiva de derechos humanos, esta situación es especialmente preocupante. El derecho a la protección no puede desvincularse del derecho a la salud y del derecho a la educación. No son compartimentos estancos, sino dimensiones inseparables del desarrollo integral de la infancia. Un niño o una niña con problemas de salud mental no puede ser protegido adecuadamente si no recibe atención sanitaria especializada, ni puede construir un proyecto de vida sin un sistema educativo que comprenda y acompañe su proceso.
Resulta necesario asumir, con total honestidad, que el sistema de protección no puede hacerlo todo solo. La respuesta a la infancia más vulnerable exige un compromiso real y corresponsable de todas las áreas implicadas. Sanidad, educación y servicios sociales deben dejar de operar como sistemas independientes y empezar a funcionar como una red integrada, con protocolos claros, recursos compartidos y una visión común centrada en el interés superior de la infancia.
Esto implica también una revisión profunda de la inversión pública. No basta con crear más plazas para el acogimiento residencial o endurecer las medidas de control. Es imprescindible fortalecer la atención en salud mental infantojuvenil, formar de manera especializada a los equipos técnicos de protección y dotar a los centros educativos de recursos suficientes para acompañar trayectorias vitales complejas. Sin esta apuesta, cualquier discurso sobre protección integral queda vacío.
La infancia que hoy llega al sistema de protección nos está diciendo algo con claridad: necesita algo más que custodia y supervisión. Necesita cuidado, reparación y acompañamiento integral. Si el sistema no escucha este cambio de perfil y no se transforma en consecuencia, seguirá acumulando fracasos, aunque las leyes sigan proclamando derechos.
Proteger a la infancia hoy exige asumir que el problema no es solo social, sino también sanitario y educativo. Y exige, sobre todo, voluntad política para construir respuestas integrales que estén a la altura de una infancia que ha cambiado y que no puede seguir esperando a que los sistemas se pongan de acuerdo.
Sobre este blog
Espacio de opinión de Canarias Ahora







0