El coste de derechizar el PP
Como sabrás, la actualidad en Aragón se sigue leyendo en clave electoral. Y lo que queda.
Esta semana hemos vivido uno de los momentos clave, aunque visto con perspectiva puede haber tenido menos importancia de la prevista. Me refiero a la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón, con la que arranca la XII Legislatura, y en especial a la elección de la Presidencia de las Cortes y a la Mesa.
Pese a que desde el entorno del PP y Vox trasladaban que habría acuerdo para investir a un representante de la extrema derecha como segunda autoridad de la comunidad, al igual de lo que sucedió en 2023, finalmente no hubo pacto y la popular María Navarro fue designada presidenta de la Cámara.

















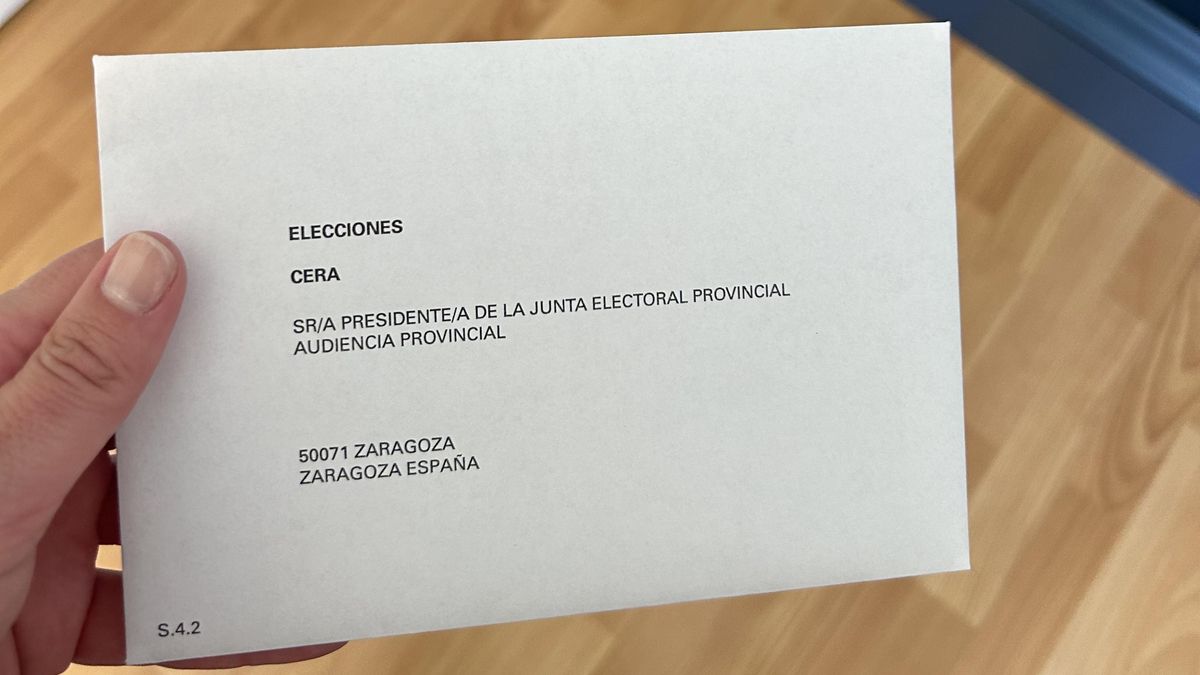







0