Cuando ellas son más
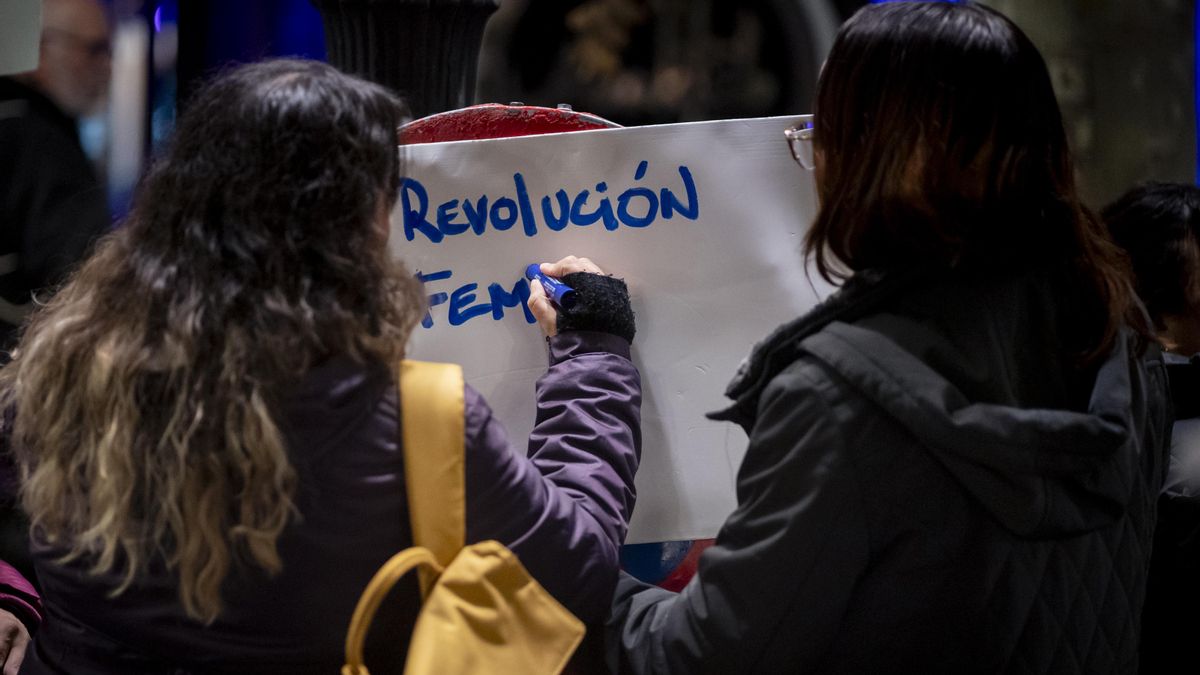
Si en otro lugar ('Y después de la justicia, ¿qué?', El País) hemos señalado que la estrategia argumentativa del “y tú más” implica un reconocimiento implícito de culpa, apenas atenuado por la atribución al adversario de lo mismo pero en mayor grado, ahora habría que señalar la profunda contradicción que implican algunos aparentes reconocimientos explícitos de culpabilidad. Pensemos, en concreto, en el que tiene lugar en el debate político actual, caracterizado a este respecto precisamente por su notable polarización. Puede sorprender un poco, a primera vista, que en un contexto en el que el adversario es considerado como enemigo, esto es, como representante del mal sin fisuras, se pueda producir semejante reconocimiento de la propia culpa. En realidad, se trata de un reconocimiento con truco. En efecto, si damos por descontado que en el enemigo en cuestión no podemos encontrar rastro de bondad alguna, el mal que admitamos haber encontrado en nosotros mismos no podrá redundar en su beneficio, sino que deberá ser forzosamente compartido.
Tal actitud tiene poco de extraña desde el punto de vista de la lógica de la argumentación. Aceptar que el adversario pudiera acertar en algo en lo que nosotros estuviéramos equivocados nos abocaría a admitir la conveniencia de dialogar con él, incluso de aprender de sus aciertos. Aunque dejemos dicho de pasada que, a poco que se piense, sería esta última una posición más sensata que la del supuesto, por completo insostenible desde una mínima racionalidad, de que alguien puede estar equivocado absolutamente en todo (hasta el reloj parado da bien la hora dos veces al día), tan insostenible, por cierto, como el de que alguien pueda estar acertado siempre y en cualquier cuestión.
Pues bien, es para sortear el amargo trago que, según parece, constituye el tener que reconocer que quizá el adversario pudiera tener razón en algo, o que se haya podido equivocar menos que nosotros en algún asunto, para lo que se recurre a lo que bien podríamos denominar el recurso universalizador. Ello sucede cuando, con el objeto de no tener que asumir por completo la carga de la culpa por un determinado comportamiento -pongamos por caso, machista- y poder así aligerar en alguna medida el peso de la propia responsabilidad, se alude a que dicho comportamiento no afecta en exclusiva a un grupo, sector o formación política determinados, sino que es transversal. Para explicar el origen y naturaleza de dicha transversalidad el argumento complementario suele ser atribuir un carácter sistémico o estructural a aquello que se está censurando.
No es esta devaluación de la culpabilidad el único beneficio que se obtiene de plantear en la forma señalada los comportamientos reprobables. Porque el carácter estructural o sistémico que se le atribuye a la transversalidad implica, además, presentar dichos comportamientos en términos de un problema que no quedará realmente resuelto hasta que no se cambie de manera radical la sociedad en su conjunto. Como es obvio, entretanto ello no suceda, el hecho de reincidir en ellos presenta una menor gravedad y puede ser juzgado con una mayor benevolencia, dada la profundidad de las raíces que en buena medida los explican. Porque ninguna tendencia ideológica o sector político o profesional parece salvarse de la quema, de Adolfo Suárez a Iñigo Errejón, pasando por Carlos Vermut o Plácido Domingo, en España o, en los USA de Epstein, del Príncipe Andrés de Inglaterra a Noam Chomsky, pasando por Bill Gates, Woody Allen o, cómo no, Bill Clinton.
Ahora bien, se reparará en el hecho de que aceptar este planteamiento da lugar a consecuencias no banales y probablemente indeseadas por parte de quien lo presenta. Porque de atribuir a determinado tipo de comportamientos un carácter estructural o sistémico -por no decir prepolítico sin más- se desprende la inexorable consecuencia de liberar al adversario político de la responsabilidad por los mismos, ya que se está aceptando que la cosa viene de más atrás (o de más hondo). Pero si ello es así, no hay razón para rechazar que en un momento dado dicho adversario pueda alinearse con nuestras posiciones y estar también a favor de la superación de semejante estado de cosas, al respecto de las cuales se está reconociendo que en modo alguno forman parte de sus señas de identidad. O, planteada la cuestión con mayor verticalidad y refiriéndonos a nuestro particular contexto político, queda desactivado el cómodo reproche que en tantas ocasiones ha utilizado la izquierda, según el cual el machismo viene inscrito en el ADN de la derecha.
Desde esta perspectiva, de una afirmación como la de que “el feminismo nos da lecciones a todos a cada momento”, hecha en sede parlamentaria y que podría ser considerada uno de esos reconocimientos explícitos de culpa aludidos al principio, acaso quepa señalar que, por más que la podamos considerar una afirmación bienintencionada, no parece ayudar en exceso a la clarificación de estos asuntos. Por supuesto que del feminismo hay mucho que aprender, sobre todo si damos por descontado que de los errores también se aprende. Decimos esto porque resulta evidente, no solo que el feminismo se dice de diversas maneras, sino que cada una de ellas con frecuencia imputa a las otras severos errores, de los que aconseja que extraigamos las pertinentes lecciones. Tal vez la lección de lecciones (o la metalección, si se prefiere formular así) que más convenga extraer sea la de que escaso favor le han hecho al feminismo aquellas formaciones y sectores que lo han arrastrado a las confrontaciones partidarias, forzándolo a participar, en ausencia de mejores causas que defender, de la lógica de la polarización.
El problema radica en que, aplicado al asunto del que estamos hablando, dicha lógica muestra una notable inconsistencia. Porque ya hemos visto que la polarización actual da por supuesto que lo único que se considera universalizable, esto es, susceptible de ser predicado de todos sin excepción, es el mal (o el vicio, si se quiere contraponer a la virtud), como queda claro al adjetivar alguna de sus manifestaciones como transversal, estructural o sistémica. La flagrante inconsistencia de esta tesis, el ostentoso non sequitur en el que incurre, es que, a diferencia del mal o el vicio, el bien o la virtud se consideran, sin más respaldo que la profesión de fe maniquea, monopolio de una de las partes en estricta aplicación del principio según el cual “al enemigo, ni agua”.
Habrá que añadir, para concluir, que semejante inconsistencia tiene algo de inevitable, especialmente a la vista de las graves consecuencias que tendría que afrontar quien se atreviera a cuestionar un principio tan rotundo. A la consecuencia más general ya se hizo una fugaz referencia en lo anterior. En efecto, si nadie es de una pieza (ni siquiera los malos), no queda otra que dejar abierta la posibilidad, que sin duda repugna al polarizador, de que haya algo en las propuestas teóricas o en los comportamientos prácticos de su adversario que resulta susceptible de elogio o incluso (¿en nombre de qué no cabe aceptar en abstracto tal posibilidad?) digno de imitación. De idéntica forma que nada garantiza que la acrisolada bondad de nuestros propósitos asegure el acierto a la hora de la verdad, esto es, a la de su materialización práctica.
Respecto, en fin, a las consecuencias particulares de cuestionar el maniqueísmo polarizador, quizá la más importante en relación con lo planteado sería la de que dejarían de resultar aceptables los argumentos por lo general utilizados para excluir de la lucha feminista a los sectores políticos conservadores, por más dispuestos a sumarse a ella que se puedan mostrar. Sin duda, se trata de una intransigencia reveladora. Porque probablemente constituya la mayor de las contradicciones de este excluyente planteamiento el hecho de que quienes han acreditado tener escasos remilgos a la hora de los pactos, pongan ahora este veto, precisamente en unos momentos en los que aquel lejano grito de guerra “¡somos más!” tendría, aquí aplicado, pleno sentido.





15