Nunca iré a rehab, no, no, no

Todos mis amigos juran que, a partir del día que empiezan sus vacaciones, no van a encender el ordenador, ni abrir Twitter, ni consultar un periódico. (No se dan cuenta de que se lo están diciendo a alguien que escribe en uno de ellos una serie de artículos durante el verano). Anuncian, como si fuera una heroicidad, que solo van a publicar fotos en Instagram de lo que van a comer, lo que van a beber y las playas en las que se van a tirar. Quizás, también, del libro que van a leer. Porque van a leer, leer de verdad, dicen, leer lo que les dé la gana, aseguran. Las vacaciones son un descanso de los demás y un spa para el ego.
Me duele este desprecio tan de exfumador o expolitoxicómano ante los vicios informativos. Una vez yo intenté un verano tipo The Priory (la clínica de rehabilitación favorita del rock'n'roll británico) y me perdí tantas cosas que todavía descubro que hay personalidades que murieron ese verano y que yo creía vivas. En conclusión, no hace falta cortar amarras, pero se pude bajar la dosis.
En mis conversaciones de reencuentros veraniegos, noto mucho que la gente se queja, además de los achaques habituales, de consumo excesivo de noticias durante el confinamiento. Que es mala para la salud mental y que los medios se han pasado de la raya. (¡Oigan! ¡Aquí una periodista! ¡Hola!). “Yo es que ya no leo los periódicos”, me han llegado a decir. O, el comentario que más miedo me da: “Si hay algo verdaderamente importante, ya acabará por llegarme”. Se me pone la piel de gallina al pensar en qué tipo de embarcación y con qué sistema de flotación arribará a puerto esa nave.
Me tomo un helado mirando a la marina. Me dejan un periódico de uso colectivo, los cuales han vuelto en muchos sitios con la advertencia del uso de gel hidroalcohólico antes de tocar el papel. El estado del periódico depende mucho del tipo de gel que tengan allí. Puede ser que esté totalmente salpicado, debido a esos limpiadores que parecen agua teñida de azul, o que las esquinas resulten un poco pringosas, por culpa de esos otros geles mantecosos que no se absorben hasta después de cinco minutos de untarlo por manos, brazos y hasta la culera del pantalón, si no queda más remedio.
Y luego está la tele de verano, ¿cómo resistirse a ella? La enciendo y en La 2 están poniendo Curro Jiménez, el bandolero de mi infancia. Hay quien no concibe una siesta de finales de verano si no viene acompañada de un pelotón de ciclistas subiendo y bajando montañas. El Intermedio es de reposición pero te lo tragas igual porque, al igual que sus realizadores, te has dado cuenta de que las cosas cambian menos de un mes para otro, incluso de un año para otro, de lo que cambian de un día para otro. Este es un fenómeno digno de verse.
En verano, mi hija se mete toneladas de televisión en el cuerpo y yo voy rellenando ya los papeles para mandarla a The Priory en septiembre. Me preocupa mucho, pero la verdad es que yo veía más tele que ella y tampoco soy tan idiota. Los que hemos sobrevivido a unas cuantas reposiciones de Curro Jiménez sabemos que el problema no es la tele sino tragarte lo que te echen sin rechistar. El otro día encendí la televisión de noche y, camino del canal 24 Horas, encontré que empezaba la película Network en La 2. La he visto dos veces pero no pude evitar quedarme, porque me fascina y repulsa por igual, como hacen las buenas historias. En una cadena de televisión en decadencia, los nuevos dueños contratan al personaje que interpreta la diosa Faye Dunaway para crear nuevos programas de entretenimiento, a ella le parece que hay un filón en los informativos, que son aburridos y no despiertan interés por las noticias. La película es de 1976 (como Curro Jiménez, por cierto) y ella propone programas locos, como La hora de Mao Tse-Tung, donde utiliza las grabaciones de atentados filmados por un grupo político paramilitar y coloca de presentadora a la líder de un partido comunista, formatos que tampoco nos chocarían tanto en La Sexta del año 2020. En un momento de la película y para defender sus propuestas, dice Faye Dunaway con entusiasmo: “La televisión no es la verdad, es una fábrica para matar el aburrimiento”.
He trabajado en televisión y estoy de acuerdo con ambas afirmaciones. Y aun así, la adoro. Es fascinante, no es la verdad y es una fábrica de matar el aburrimiento sensacional. En mis veranos de niña, en campings y pantanos, había familias que tenían pequeños televisores que llevaban a todas partes, que se transportaban agarrándolos de un asa como si fuera una linterna desproporcionada, que se enchufaban en el mechero del coche, se les estiraba una antena telescópica y la familia y todo el que pasaba por ahí veía en blanco y negro los partidos del Mundial 82 y el 1, 2, 3. Nos agolpábamos todos, como una piña, como un equipo preparando la siguiente jugada, para intentar ver algo en esa pantalla cuadrada y, si se iba la señal, a alguien le tocaba hacer de antena, sujetando la del aparato con un brazo y quedándose de pie, para que las ondas llegaran de alguna manera misteriosa desde el Pirulí hasta la cabeza de la persona y a partir de ahí acabara definiendo con mayor precisión la figura de Maira Gómez Kemp.
Volviendo al presente, tengo problemas similares pero con tecnologías distintas: me he comido los datos del mes en una semana. Vídeos de YouTube, radio digital, sesiones de Spotify y un par de películas en una plataforma digital, por compensar tanto aire puro de la naturaleza y tal, me ha dejado seca. Los que tienen wifi nadan en una abundancia digital que no saben apreciar y mandan vídeos de tres megas por WhatsApp como si todos fuéramos ricos. Por tanto, unas partes de mis vacaciones consisten en tomarme cafés que no me apetecen y refrescos sin tener sed en bares y cafeterías con wifi. Voy coleccionando contraseñas como si fueran sellos de un pasaporte. Cuando estoy allí, acumulo en mi móvil descargas que en los próximos días podré necesitar y eso me calma la ansiedad, al menos saber que están ahí, esperándome para cuando no haya nada en la tele que echen para mí, cuando ya me haya leído todo los artículos interesantes, cuando haya escurrido Twitter y repeinado todos los grupos de WhatsApp. Llamadme adicta, pero a mí septiembre me dolerá menos.
Sobre este blog
El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.


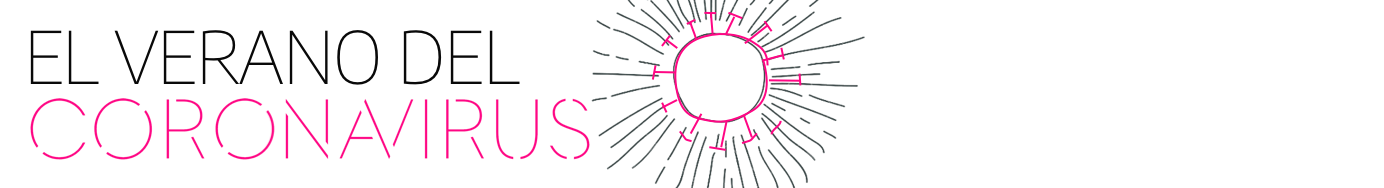



2