¿Tiene sentido celebrar la ONU y su Declaración de Derechos 80 años después?
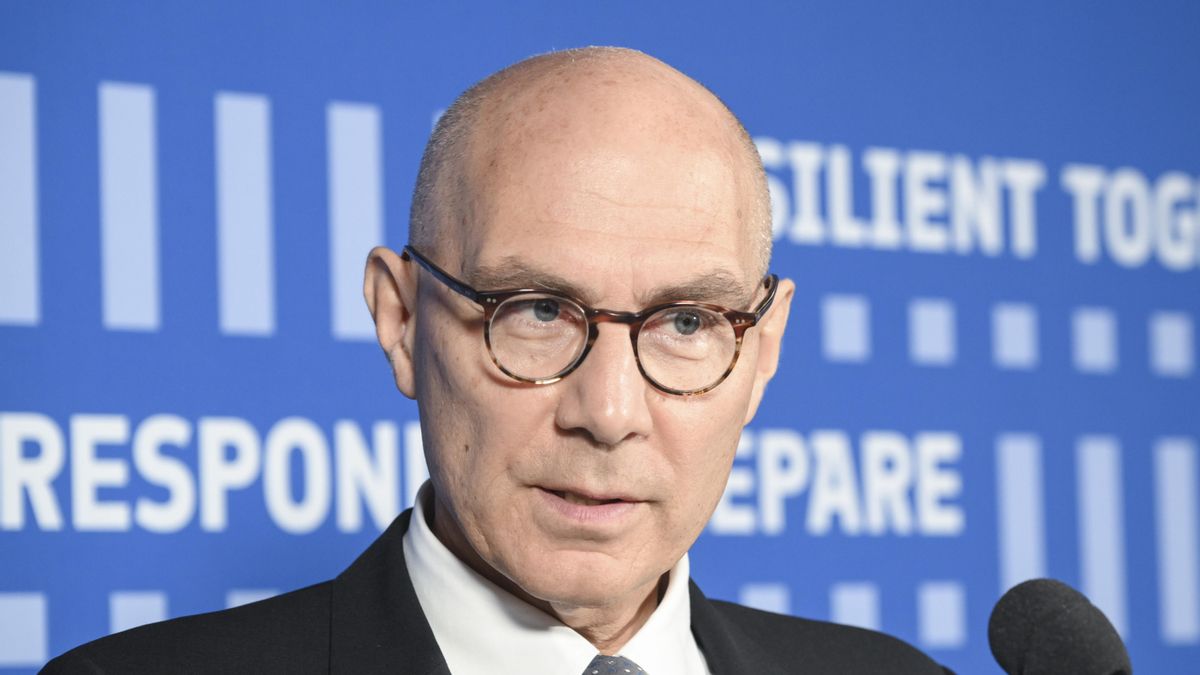
La ONU cumple 80 años y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se conmemoró el pasado 10 de diciembre en su día internacional, 77 años. Pero, para muchos, más bien estamos celebrando algo parecido a las ruinas de un multilateralismo que ya no existe. Surgieron en una posguerra que quería dejar atrás para siempre una mezcla irrepetible de horrores, postulando un impulso igualitarista y la confianza en el progreso, tratando así de articular un multilateralismo activo, capaz de domesticar el uso de la fuerza bruta. Hoy el contexto es casi el inverso: emergencia climática, cambio tecnológico acelerado, competición geopolítica descarnada y un autoritarismo que ya no se siente obligado ni a disimular.
La ONU nació con poco más de 50 Estados y un Consejo de Seguridad diseñado como directorio de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con derecho de veto como peaje para que aceptaran un mínimo de gobierno por reglas comunes. Ocho décadas y casi 200 miembros después, ese diseño se ha vuelto el símbolo de su anacronismo: África con 54 países y ningún asiento permanente, América Latina y gran parte de Asia infrarrepresentadas y un “Directorio a 5” que bloquea o vacía de contenido cualquier decisión que roce sus intereses vitales. El resultado es visible Ucrania, Gaza, Siria, Yemen o Myanmar son solo los casos más recientes de una cadena de crisis en las que el Consejo aparece paralizado o utilizado selectivamente, alimentando la idea de que es un órgano “basado en el poder más que en las normas” y que sus resoluciones, cuando molestan, son prescindibles. No es que falten propuestas de reforma; lo que falta es un acuerdo entre quienes tendrían que renunciar a privilegios que consideran irrenunciables.
La tentación, desde una mirada desencantada y escéptica, es dar por amortizada a la ONU y encogerse de hombros ante un decorado de multilateralismo que resulta cada vez más irrelevante. Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿qué hay más allá de ese fracaso? Cuando Estados Unidos o Rusia y otras potencias bloquean cualquier respuesta a las agresiones que ellos mismos u otros provocan, lo que se erosiona no es solo la ONU, sino la misma posibilidad de un orden legal global mínimamente compartido. Lo que asoma, con otros nombres, se parece bastante a un neomedievo de esferas de influencia, empresas tecnológicas con poder cuasi-estatal y alianzas ad hoc donde rige, de nuevo, el derecho del más fuerte. Frente a eso, una ONU coja y contradictoria sigue siendo, por ahora, el único espacio donde casi todos los Estados deben al menos fingir que las reglas existen y que los derechos humanos no son un simple asunto interno.
La Declaración de los Derechos Humanos de 1948, por su parte, también vive su propia paradoja. Nació como respuesta a los campos de exterminio y a la experiencia de cómo regímenes electos podían convertirse en máquinas de atropellar minorías y disidentes, y supuso una apuesta radical dar a las personas, no a los Estados, un catálogo de derechos frente a sus propios gobiernos. Es cierto que el texto es el reflejo de su época, y tiene una lógica individualista, apenas insinúa la igualdad de género, invisibiliza la diversidad sexual y no dice nada de derechos ambientales o de futuros, pero su influencia ha sido enorme. Convirtiéndose en una especia de molde de los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, inspirando posteriormente convenciones específicas sobre mujeres, infancia, pueblos indígenas, discriminación racial, discapacidad o tortura. Incluso en América, Europa, África o el mundo árabe, los entramados institucionales se construyeron explícitamente tomando como base aquella Declaración que ahora puede parecernos de otra época.
La crítica más extendida en 2025 no es ya que los derechos humanos sean una “carta occidental” incompatible con otras culturas, sino que su promesa es demasiado abstracta frente a desigualdades obscenas, destrucción ecológica y precariedad vital. ¿De qué sirve proclamar el derecho a la vida o a un nivel de vida adecuado en un planeta que se calienta por encima de los límites seguros, en ciudades o lugares donde el acceso a la vivienda, la energía o la salud se convierte en una lotería y cuando las fronteras se convierten en fosas comunes? Sin embargo, el derecho internacional ha ido llenando, a trompicones, algunos de esos vacíos reconociendo, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, o incorporando la perspectiva de género y la interseccionalidad en la interpretación de los derechos ya existentes, sin necesidad de reescribir la Declaración línea a línea. La agenda climática, las luchas feministas o las demandas de colectivos LGTBIQ han encontrado precisamente en esa matriz de dignidad e igualdad una caja de herramientas para traducir agravios y reivindicaciones en obligaciones jurídicas y políticas.
También aquí opera una paradoja conocida. Los derechos humanos se invocan en discursos huecos de gobiernos que los violan sistemáticamente, se instrumentalizan en guerras de relatos y se usan como coartada selectiva para sancionar a unos y tolerar a otros. Pero son, al mismo tiempo, el lenguaje común y universal que permite a víctimas, jueces, periodistas, ONG o movimientos sociales denunciar abusos, litigar en tribunales nacionales e internacionales y construir alianzas transnacionales que incomodan a poderes que preferirían operar en la opacidad. El propio desarrollo de regímenes como el europeo o el interamericano muestra algo que a menudo olvidamos no fueron las grandes potencias las que empujaron con más entusiasmo hacia mecanismos vinculantes, sino muchas democracias nuevas que querían salvaguardas frente al temor de lo que podría acaecer en su propio futuro. A la vista de los retrocesos democráticos de los últimos quince años, esta intuición de postguerra —que sin garantías externas la democracia es más frágil— suena quizás menos ingenua de lo que se acostumbró a pensar.
El cambio de época que vivimos tiene, además, una dimensión de instrumentos perdidos. No solo han aparecido nuevas amenazas —crisis climática, inteligencia artificial, biotecnología, capitalismo de vigilancia—, sino que afrontamos esas amenazas con instituciones multilaterales debilitadas, Estados del bienestar erosionados y una esfera pública saturada de desinformación y odio. Lo que podría ser una oportunidad para reforzar la cooperación internacional y actualizar los derechos a estas nuevas fronteras se convierte, demasiadas veces, en terreno abonado para un “tecno-autoritarismo” que usa datos, algoritmos y emergencias para reforzar controles, discriminar y perseguir, al margen de cualquier escrutinio. La idea de que bastaría con redactar una nueva declaración de derechos digitales o climáticos para resolver este desajuste es tranquilizadora, pero probablemente falsa sin instituciones capaces de hacerlos cumplir. Así, los nuevos catálogos de derechos corren el riesgo de convertirse en retórica de escaparate, como ya ocurre con tantas constituciones generosas en derechos y mezquinas en sus prácticas.
Un país como España, se ha beneficiado de ese entramado de normas y tribunales europeos e internacionales para consolidar su propia democracia, y buena parte de las políticas sociales, de igualdad y de memoria que hoy damos por supuestas se han apoyado en ese derecho “supranacional”. Un derecho que a veces se critica como distante, pero que ha servido para corregir excesos y empujar reformas que hubieran resultado más difíciles de conseguir por pura dinámica interna. La expansión contemporánea de regímenes autoritarios, también dentro de la UE, y los datos de deterioro democrático que muestran estudios comparativos deberían ser un recordatorio de que no hay vacuna permanente contra el retroceso, ni siquiera en democracias consideradas como ya consolidadas.
Quizá el lugar realista para colocar hoy eso tan importante y vital como es la esperanza, no esté en grandes reformas de tratado —bloqueadas desde hace décadas— ni en gestos grandilocuentes cada 10 de diciembre, sino en una combinación más modesta y obstinada de niveles. En lo local y lo “glocal”, con ciudades, tribunales nacionales, defensorías del pueblo y redes de activistas y colectivos sociales que usan las viejas palabras de 1948 para enfrentarse a problemas nuevos y viejos; en lo regional, aprovechando que los sistemas europeos, africanos o americanos de derechos humanos siguen siendo, con todas sus limitaciones, espacios donde una persona puede ganar en los tribunales a un Estado; y en lo global, defendiendo las ruinas de un multilateralismo que, aunque no nos acabe de satisfacer, lo cierto es que tampoco no hemos encontrado un sustituto que no acabe siendo mucho peor.
Tal vez, en este 80 aniversario, el gesto más honesto no sea felicitar a la ONU ni a la Declaración, sino algo más parecido a lo que hacemos con ciertas fechas incómodas: guardar memoria de una utopía concreta —la de que la fuerza del derecho pueda limitar el derecho de la fuerza— precisamente cuando más lejos parece de cumplirse. No para refugiarnos en la nostalgia de un orden idealizado de posguerra que nunca fue tan justo como nos hemos ido contando, sino para evitar que, en nombre de un realismo mal entendido, regalemos al cinismo autoritario el único lenguaje que, con todas sus grietas, ha servido hasta ahora para que los débiles discutan de tú a tú a los fuertes.





9